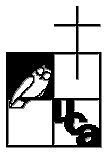
© 1996 UCA Editores
ECA, No. 576, octubre de 1996
Editorial
Integrar lógicas contradictorias: política y
economía
Desde hace mucho tiempo, prácticamente desde su
inicio, al gobierno actual se le achaca su falta de
dirección y múltiples vaivenes intempestivos, en
particular en política económica, todo lo cual se
atribuye a la ausencia de un plan de gobierno. La
sensación predominante es que el país va a la
deriva, lo cual, a su vez, genera incertidumbre. Para empeorar
las cosas, el mismo gobierno reconoce que carece de plan,
porque planificar sería propio de países
comunistas -según el presidente de la república-
o porque la velocidad con la que avanza la tecnología
hace inútil cualquier intento de planificación -
según el Ministro de Hacienda- o porque sencillamente es
innecesario planificar -según otros altos funcionarios
gubernamentales, que no consideran necesario dar mayores
explicaciones.
Atribuir la falta de rumbo a una dirección
política deficiente y a la ausencia de un plan de
gobierno es insuficiente, porque hay que indagar en el por
qué de esas carencias. Sin duda, éstas guardan
alguna relación con las transformaciones que el
país experimenta. Prestando mayor atención a esas
transformaciones en curso se descubre que, no obstante las
apariencias, las cuales apuntan en sentido contrario, el
país sí tiene rumbo. Que la meta propuesta se
salga de los moldes tradicionales o que no estemos de acuerdo
con ellas no debiera ser impedimento para prever hacia
dónde quieren llevar a El Salvador.
1. La irrelevancia de la praxis política
Es comúnmente aceptado que la actividad
política ya no es lo que era. Lo más notable es
su desprestigio y descrédito. Otra novedad importante es
que los políticos tampoco tienen en sus manos las
riendas del poder del Estado, sino que han sido desplazados a
un lugar secundario por realidades nuevas. La praxis
política ya no ocupa el lugar central en la
organización de la sociedad y, por consiguiente, su
capacidad para dirigir es cada día más limitada.
La sensación predominante es que el país va a la
deriva, lo cual, a su vez, genera incertidumbre.
El poder real se encuentra en otro sitio y obedece a una
dinámica específica que escapa a la lógica
de la política. Este corrimiento impide que los
políticos puedan discutir los problemas nacionales y
cuando lo hacen, sus conclusiones son irrelevantes para
determinar el curso del país. Por la misma razón,
la clase política no puede recuperar el espacio perdido
ni puede experimentar las transformaciones indispensables para
estar a la altura de los nuevos tiempos y así poder
reasumir la dirección de los destinos del país.
En esa misma medida, tampoco representa ni coordina los
intereses generales. Desplazada del poder real, sus iniciativas
no prosperan o abortan por carecer de fuerza. De esta manera,
el círculo se cierra: la praxis política es
desplazada del centro de la vida nacional y se vuelve
irrelevante, pero eso mismo le impide transformarse y recuperar
la dirección perdida.
Con la pérdida de centralidad, la clase
política también perdió su poder para
integrar y unificar la sociedad. Su discurso ya no tiene poder
de convocatoria ni credibilidad; su intensa actividad
legislativa sólo sirve para engrosar y complicar el
cuerpo legal vigente, pues el derecho no rige la vida social y
política, y sus prácticas resultan igualmente
irrelevantes. No obstante sus esfuerzos, no consigue superar la
sensación de desorden e irregularidad social. Esta
pérdida de poder se manifiesta también en las
crisis internas de los partidos políticos, los cuales se
van quedando sin programas, sin ideas y sin dirección,
lo cual los sumerge en polémicas internas
estériles, en divisiones y rupturas que confirman la
decadencia de la praxis política. A nivel ciudadano,
esto se traduce en desinterés -a veces incluso en
desprecio- por la política y en abstencionismo
electoral.
El desplazamiento de la praxis política a un
segundo plano en la vida nacional obedece, en primer lugar, a
la continua diferenciación de la estructura social, la
cual tiende a fragmentarse cada vez más en
múltiples espacios y grupos o sectores con intereses y
dinámicas muy específicas, ajenas a las de los
demás y a las del conjunto. Cada espacio o grupo tiende
a operar autónoma y muy flexiblemente, impulsado por su
propio dinamismo. La velocidad con la que cada grupo se mueve
está determinada por esa dinámica interna. Por lo
tanto, la clase política ya no puede marcar el ritmo de
una sociedad fragmentada, cuyas partes, por otro lado, se
desplazan a una velocidad mucho mayor que ella.
Consecuentemente, al haber perdido su capacidad para
marcar el ritmo tampoco puede dirigir la sociedad, ni
representar sus intereses y cada vez se muestra menos capaz
para arbitrar sus diferencias, tal como lo hacía hasta
hace muy poco tiempo. La multiplicidad de espacios sociales e
individuales, de roles y valores o principios, debilita
considerablemente la unidad de la vida colectiva al punto que
la sociedad misma pierde la noción de sí misma.
Esto no es necesariamente bueno para ella, pero es un hecho con
el cual hay que contar.
La tendencia a la fragmentación afecta
inexorablemente los referentes y horizontes fundamentales de la
sociedad salvadoreña como tal, desatando con renovada
fuerza las tendencias centrífugas. El sentido
común en el cual se apoya la acción conjunta se
pierde. Las evidencias compartidas acerca de lo normal, sobre
lo cual descansa la estructura social, incluida la praxis
política, se difuminan hasta desaparecer y en su lugar
aparecen el sentido de grupo y la evidencia compartida
únicamente por aquellos que forman parte de él.
De la misma manera, cada grupo adopta su propio lenguaje, sin
preocuparse por entender a los demás, excluyendo de esta
manera a quienes permanecen fuera.
No es extraño, entonces, que las instituciones, las
normas y las costumbres dejen de ser punto de referencia
obligado para la praxis social e individual. En su lugar, las
conductas quedan normadas por múltiples patrones, los
cuales responden a las creencias y los usos de cada grupo. Con
frecuencia, estos patrones de conducta llevan lejos de la
institucionalidad social y estatal y no pocas veces
también a la ilegalidad (ver en esta edición el
artículo del Instituto Universitario de Opinión
Pública, ■Las actitudes de los salvadoreños en
torno a las leyes■). Esto explicaría la dificultad,
aparentemente insuperable, para institucionalizar El Salvador
de posguerra y el prácticamente nulo impacto de la
legislación en la conducta de ciudadanos y funcionarios.
En estas circunstancias, es muy difícil que los actores
sociales puedan construir consensos sobre política
económica o social. Las vinculaciones recíprocas
sobre las cuales se tendría que levantar la
institucionalidad democrática que el país tanto
reclama son prácticamente inexistentes o muy
frágiles.
Por las mismas razones está resultando una tarea
sumamente difícil la organización de la llamada
sociedad civil como un todo orgánico. Pero ello no
significa que no exista organización social. Esta
existe, pero a nivel local y comunitario o alrededor de
intereses muy particulares como los religiosos o en espacios
muy definidos como el juvenil. Los diferentes niveles e
intereses no impiden que un mismo individuo participe
simultáneamente en varios de ellos, asumiendo, en cada
caso, claro está, un papel diferente.
Al mismo tiempo que las identidades colectivas e
individuales se fragmentan, los hábitos y los valores,
las creencias y las experiencias comunes se difuminan hasta ser
reemplazadas por otras cuyo alcance es sectorial. Es lo que se
ha dado en llamar la pérdida de los valores, que no
sería otra cosa que la sustitución de los
principios y las creencias de carácter global por otros
de dimensión local y grupal. No habría, pues,
pérdida de valores, sino reemplazo de unos valores
universales y tradicionales por otros con un alcance mucho
más limitado, cuyo contenido estaría determinado
por los intereses del grupo que los adopta y en
contraposición a los otros grupos y a la sociedad en
general.
La clase política ya no puede marcar el ritmo de una
sociedad fragmentada, cuyas partes, por otro lado, se desplazan
a una velocidad mucho mayor que ella.
La desaparición, quizás para siempre, de
esas creencias y de esos valores genera la sensación de
pérdida y desamparo ante las cuestiones fundamentales de
la vida humana. En efecto, las respuestas seguras a las
interrogantes de la vida social e individual ya no se
encuentran a la mano y las certezas culturales o religiosas
tradicionales tampoco son de mucha ayuda. Sin embargo, la
angustia y el desamparo sentidos por quienes se identifican con
ese orden perdido los llevan a enfatizar las respuestas
tradicionales. Por eso se insiste en clases de moral y
cívica o se recuerdan los diez mandamientos o se
enfatiza la identificación emotiva con los
símbolos patrios. No obstante estos esfuerzos
provenientes del sector tradicional, las certezas
cívicas y religiosas se desmoronan inexorablemente, pues
las clases de moral y cívica no interesan a la juventud,
los mandamientos tampoco interpelan a los adultos y la patria
decimonónica carece de significado relevante.
Así, los símbolos y los vínculos
normativos pierden cada vez más su obligatoriedad.
Pero nada de esto significa que se produzca un
vacío de creencias o valores, porque en su lugar surgen
otras certezas y símbolos que proporcionan identidad y
vinculan a los grupos que los crean y viven. Más
aún, a veces su obligatoriedad es más clara y
está mejor definida que en el sistema tradicional -como
en el caso de los grupos religiosos y juveniles. No hay, pues,
tal pérdida de valores, sino reemplazo de unos valores
tradicionales de carácter general por otros
particulares, flexibles y temporales, pero, en cualquier caso,
valores al fin y al cabo y, en cuanto tales, capaces de otorgar
sentido y dirección a la vida de estas colectividades
parciales así como también a los individuos que
las integran. No es remoto, sin embargo, que si llegara a
construirse otro sistema de creencias y valores universal y
convincente, distinto del que desaparece, muchos de estos
grupos e individuos, retraídos en la actualidad a lo
suyo, pudieran llegar a asumirlo como propio,
reconstituyéndose el tejido social en cuanto tal. La
respuesta no se encuentra en el pasado ido, sino en un futuro
por hacer, en una nueva realidad que integre las bondades de la
tradición y de la novedad de los tiempos
contemporáneos.
De todas maneras, por ahora, la velocidad y el tipo de
cambios que están ocurriendo no dan tiempo para
consolidar instancias duraderas y, en su lugar, predomina lo
pasajero. La situación se agrava porque las
transformaciones en curso se presentan más cargadas de
amenazas que de promesas, generando así un clima de
temor hasta ahora desconocido, donde todo parece posible y nada
está asegurado o garantizado. Ante esta precariedad de
la vida social e individual, la organización local, la
comunidad religiosa y la banda juvenil ofrecen refugio seguro,
al menos provisionalmente, hasta que surjan horizontes
más prometedores y seguros.
Mientras llega ese momento, la gente exige estabilidad
(ver en esta edición el artículo del Instituto
Universitario de Opinión Pública, ■Las actitudes
de los salvadoreños en torno a las leyes■). En efecto,
los sectores sociales piden una estabilidad básica que
les permita sobrevivir en medio de unas transformaciones
aparentemente inevitables. Esta demanda tiene su razón
de ser en el movimiento constante e imprevisible. Justamente
por esto último se buscan y se constituyen referentes
mínimos indispensables para evitar el vértigo del
cambio y conformar conductas, en alguna medida predecibles. La
demanda de estabilidad es tan honda que con frecuencia desplaza
otros problemas graves como el deterioro alarmante de la
situación económica de la mayoría de la
población. Las encuestas de opinión
pública reflejan este desplazamiento cuando colocan en
primer lugar los aspectos relacionados con la seguridad
pública por encima de las necesidades económicas.
En este sentido, la demanda por transformaciones estructurales
radicales se debilita mientras que en su lugar se exigen
respuestas efectivas a problemas coyunturales.
Políticamente, el reclamo de estabilidad se
convierte en una preferencia por el autoritarismo que,
aparentemente, dada su continuidad temporal, su verticalismo y
su imposición, estaría mejor capacitado para
garantizarla. No es extraño, entonces, que partidos como
ARENA sintonicen tan bien con esta sentida demanda social,
incluso sacrificando la democracia. Esta sintonía
explicaría, en buena medida, por qué sigue siendo
el partido mayoritario no obstante su política
económica antipopular y no haber cumplido sus promesas
electorales. En este contexto, la democracia se concibe como un
orden riguroso, muy por encima de la participación
ciudadana.
Junto a la estabilidad se pide protección ante las
amenazas percibidas como más peligrosas, es decir, ante
el costo desmesurado de la vida, el auge de la violencia, la
inseguridad generalizada, el abuso burocrático y
policial del poder, la irracionalidad de la ley, las
políticas económicas excluyentes y el desempleo.
En síntesis, se exige protección para poder
conservar la integridad física frente a la violencia y
garantías mínimas ante la inseguridad
económica, que amenaza con el desempleo y el
empobrecimiento. La violencia y la pobreza se presentan con una
fuerza casi todopoderosa ante la cual la población se
siente inerme.
La respuesta no se encuentra en el pasado ido, sino en un
futuro por hacer, en una nueva realidad que integre las
bondades de la tradición y de la novedad de los tiempos
contemporáneos.
Las demandas de estabilidad y protección
están dirigidas a las instancias encargadas de
garantizar el orden y la seguridad, es decir, a las
instituciones políticas. Con lo cual volvemos al punto
de partida, puesto que la política se muestra incapaz o
es impotente para satisfacer tales demandas. A veces, la
debilidad o la ineficacia de la política dificulta
identificar a la institución o al actor al cual acudir
en busca de ayuda, confirmando así la sensación
de abandono.
Al verse confrontada con unas exigencias que no puede
satisfacer, la clase política intenta ganar tiempo,
esperando que en el futuro próximo aparezca alguna
solución que la libre de las presiones a las cuales se
encuentra sometida en la actualidad. En este contexto
habría que situar iniciativas como el restablecimiento
de la pena de muerte en el país, patrocinada por ARENA.
Al no tener una solución pronta y eficaz para contener
el auge de la violencia, el partido en el gobierno aparenta una
drasticidad inútil, que le permite ganar tiempo y
notoriedad en la opinión pública. Ahora bien, si
la clase política no puede responder satisfactoriamente
a estas necesidades tan importantes para la población se
corre el riesgo de que ésta intente soluciones no
políticas, es decir, de fuerza. En El Salvador ya
experimentamos las temibles consecuencias mortales de esta
clase de alternativas.
Mientras la clase política aguarda a que la
solución surja de alguna parte, su inactividad e
ineficiencia en cuanto a la satisfacción de las demandas
básicas no pasan desapercibidas. Puede que gane tiempo,
pero en la medida en que no ofrece soluciones a unos problemas
que cada vez son más urgentes, se desprestigia y se
desacredita más, lo cual, a su vez, la incapacita para
asumir la dirección de los asuntos nacionales y la
representación ciudadana. En la medida en que estas
demandas permanezcan insatisfechas, se abren posibilidades para
intentar soluciones violentas.
2. La pérdida del control sobre la economía
Cuando más se necesita de una dirección
política creativa y decidida, ésta se muestra
más débil y desorientada, tanto que ya no puede
responder con certeza por la dirección de El Salvador.
Esta imposibilidad para dar cuenta del país se vuelve
más acuciante en la esfera económica. En efecto,
la economía ha roto con la praxis política,
erigiéndose en un campo de actividad por derecho propio.
A ello han contribuido los tecnócratas que consideran
que la economía es una ciencia pura, en cuyos misterios
sólo pueden participar los iniciados, la velocidad de
los cambios tecnológicos y la necesidad del capital
transnacional por encontrar rápidamente lugares donde
revalorizarse. Por lo tanto, mientras la clase política
se debate por recuperar la dirección perdida de los
asuntos públicos, la economía se mueve
velozmente, siguiendo su propia dinámica.
Ahora bien, las decisiones económicas no
están al alcance de los círculos tradicionales
del poder nacional, sino que éstas son adoptadas por los
grandes consorcios del capital transnacional. Por eso se ha
vuelto tan difícil determinar el rumbo del desarrollo
económico nacional y, en consecuencia, formular un
proyecto de nación. Las decisiones realmente importantes
sobre el desarrollo económico ya no corresponden al
capital salvadoreño, sino a los grandes consorcios
internacionales -donde también participa un sector del
gran capital que hasta no hace mucho quizás fue
salvadoreño, pero que ahora, sin duda, se identifica con
el gran capital transnacional y le sirve de apoyo para penetrar
en el país. El Salvador se encuentra a merced de lo que
otros inventan o decidan y, en esa misma medida, ya no tiene
poder para determinar su futuro.
Esto no necesariamente tiene que ser así, pero los
directores de la economía nacional, siguiendo los
lineamientos de los tecnócratas del Banco Mundial y del
Fondo Monetario Internacional, pensaron que la mejor
opción era ■entregar■ o ■abrir■ -como gustan decir
eufemísticamente- el país a los consorcios
internacionales. Así, de una economía orgullosa
de su carácter nacional, desconfiada y por lo mismo
recelosa del capital extranjero, se pasa velozmente a otra
donde éste es recibido con los brazos abiertos, incluso
en detrimento del primero. Parecería que ante el
desafío planteado por un desarrollo sostenible, apoyado
fundamentalmente en el capital salvadoreño, se opta por
intentar sacar las mayores ventajas posibles de la
globalización del capital transnacional. Esta
opción puede resultar más cómoda y puede
arrojar resultados favorables en el corto plazo, pero su
sustentabilidad dependerá de voluntades e intereses
externos. La otra, en cambio, exige más sacrificio y
solidaridad nacional y sus resultados serán más
modestos y de mediano y largo plazo, pero tiene mayor
garantía de viabilidad.
Quizás en un primer momento, el gobierno
pensó simplistamente que podría insertarse en el
proceso de globalización exitosamente, es decir, sin que
la disminución drástica de los aranceles y de los
impuestos al capital, la renta y el patrimonio lo afectaran de
manera negativa. En ese entonces, se dijo que se trataba de
insertar el país en la globalización.
Posteriormente se ha comprobado que la innovación
tecnológica, la integración productiva a las
grandes cadenas mundiales y la desregulación del
comercio y de las finanzas también conllevan la
exclusión creciente en todos los niveles, una mayor
concentración y centralización de la riqueza, la
fragmentación de la sociedad y la crisis de las
instituciones tradicionales. Por consiguiente, ahora ya no se
trata de insertar el país en la globalización,
sino de predisponerlo para que ésta entre a
través de los grandes consorcios internacionales.
Las decisiones económicas no están al alcance de
los círculos tradicionales del poder nacional, sino que
son adoptadas por los grandes consorcios del capital
transnacional.
De ahí que la única decisión al
alcance de la economía nacional sea crear las
condiciones adecuadas -desregular, liberar las fuerzas del
mercado y privatizar- para atraer a estas
compañías transnacionales. La estabilidad
macroeconómica, conseguida con tanto sacrificio popular,
y las otras medidas que la acompañan constituyen la
pieza fundamental de este empeño.
Este situación responde a dos problemas. El primero
es la incapacidad de la economía salvadoreña para
desarrollar el país a partir de sus propios recursos. El
capital salvadoreño ya no tiene interés para
impulsar la producción agrícola e industrial -ni
capacidad para ello. En su lugar, prefiere la elevada
rentabilidad de corto plazo de las finanzas o la seguridad de
otros mercados, donde buscó refugio, o se esfumó
en lujos y despilfarros. Siempre se ha dicho que el capital no
tiene patria y el capital salvadoreño no es la
excepción. Para los grandes capitalistas nacionales, El
Salvador no es lo primero por el simple accidente de haber
nacido en su suelo, sino sólo si ofrece más
seguridad y tasas de ganancia más elevadas que otros
sitios. La consigna del partido mayoritario que coloca al
país por encima de cualquier otra realidad tiene un
sentido eminentemente político, ajeno a los intereses
económicos. El Salvador necesita, pues, de la
inversión extranjera directa porque la propia ya no
está disponible o se encuentra en otra parte.
El segundo problema es la necesidad de
revalorización del capital transnacional. En este
contexto, la privatización de los activos estatales
tiene un papel determinante, porque éstos son
especialmente atractivos como fuentes privilegiadas para
revalorizar el capital transnacional. La inversión
internacional, por lo tanto, no está interesada en el
desarrollo económico de El Salvador, sino en seguir
obteniendo ganancias. Si indirectamente aumenta la
productividad o introduce nueva tecnología o genera
más empleo, mejor para el país.
El Salvador está en manos de los grandes consorcios
del capital transnacional y de sus exigencias. Por eso, el
gobierno afirma con toda razón que no puede planificar
el rumbo de la economía y, por lo tanto, tampoco el de
las otras áreas de la realidad nacional. Dadas estas
circunstancias, el esfuerzo resulta inútil, puesto que
las decisiones importantes ya no dependen de él, sino de
la inversión extranjera. Esta vulnerabilidad no tiene
más explicación que la debilidad del antiguo
capital salvadoreño y los poderosos intereses de los
consorcios internacionales. Por la misma razón, el
gobierno tampoco puede determinar quién pierde o
quién gana, favoreciendo o desfavoreciendo a determinado
sector, porque esta decisión también ha quedado
en manos de dichos consorcios.
En otras palabras, el gobierno actual se considera incapaz
para dirigir la economía nacional y, en su lugar, la
entrega a otros, esperando que ellos asuman la tarea más
compleja del desarrollo nacional. Así, la fuerza
política organizada más nacionalista de todas,
impotente e incapaz ante los retos actuales, resulta ser la
más entreguista de los intereses nacionales a los del
gran capital transnacional. Para ello lanzó una
campaña propagandística, en la cual
presentó al país como un lugar seguro y rentable
para la inversión internacional. Obviamente, el centro
de la campaña lo ocupa el bien que desea vender, El
Salvador. Se trataría de el ■nuevo El Salvador■, donde
la novedad consiste en la estabilidad macroeconómica y
monetaria de posguerra; lo demás, la pobreza, la
violencia, la corrupción, la inseguridad, etc.,
pertenecerían al viejo El Salvador. Desde esta
perspectiva, el gobierno realizó un trabajo de
relaciones públicas impecable.
Siempre se ha dicho que el capital no tiene patria y el capital
salvadoreño no es la excepción.
En la actualidad, el país se encuentra a la espera
de que ocurra lo que el gobierno y sus padrinos del Banco
Mundial y del Fondo Monetario Internacional han dado en llamar
el ■milagro■ económico. Milagro porque, alcanzadas las
condiciones macroeconómicas ideales, sólo resta
esperar que el gran capital transnacional considere atractivo
El Salvador e invierta en él. La decisión
última no está, pues, al alcance del país
ni de sus patrocinadores más entusiastas, sino que
depende de una fuerza superior, ajena a los intereses
nacionales.
De todas maneras, si la inversión extranjera se
llegara a producir, de ella se podrían derivar algunas
ventajas como el aumento de la producción y la
dinamización de la economía salvadoreña,
la introducción de nuevas tecnologías, la
cualificación de la fuerza de trabajo, la
creación de nuevos puestos de trabajo -que
difícilmente compensarán el daño ya hecho-
y quizás incluso salarios mejores, en particular a nivel
ejecutivo. Sin embargo, persistirían desventajas
considerables como el que el país quede abandonado a las
conveniencias de los intereses de los grandes consorcios
internacionales, es decir, El Salvador viviría gracias
a la voluntad de otros a quienes no controla ni puede
persuadir, es decir, viviría estrictamente del milagro;
el interés determinante sería el de la mayor
ganancia y no impulsar un desarrollo nacional sostenible. Por
consiguiente, se corre el grave riesgo de continuar la
depredación y la contaminación del país
latinoamericano más dañado ecológica y
ambientalmente después de Haití.
En cualquier caso, si el milagro llegara a producirse,
éste no beneficiará a todo el país, porque
su dinámica es implícitamente excluyente. El
sector privilegiado -o competitivo como se ha dado en llamar
ahora- obtendrá beneficios importantes, pero el resto
tendrá que luchar para sobrevivir en el desempleo, la
enfermedad, el hambre y, en una palabra, en la miseria.
Habrá desarrollo, pero éste será muy
parcial y limitado. De esta opción no se puede esperar
un desarrollo nacional sostenible, sino excluyente,
concentrador y centralizador.
El gobierno actual se considera incapaz para dirigir la
economía nacional y, en su lugar, la entrega a otros,
esperando que ellos asuman la tarea más compleja del
desarrollo nacional.
Las altas calificaciones que El Salvador ha recibido de
dos compañías especializadas sólo
consideran los índices macroeconómicos y la
estabilidad monetaria, atractivos exclusivamente para el
capital financiero especulativo. No sería raro, sin
embargo, que los consorcios internacionales no se dejaran
llevar por esta propaganda gubernamental y consideraran otros
indicadores que proporcionan una visión más
completa de la realidad nacional. En ellos podrían
descubrir lo que la propaganda oculta tan hábilmente: el
viejo El Salvador, tan real como el nuevo. Entonces, puede que
la inversión extranjera no se produzca y no haya milagro
alguno. Si este fuera el caso -así como tampoco hubo
dolarización ni la maquila incrementó de forma
sostenible el empleo y las exportaciones- habría que
volver a revisar el ya corto inventario de las alternativas
disponibles.
Dentro de éstas se encuentra la demanda ampliamente
expresada para formular un plan nacional de desarrollo
sostenible, a partir de un debate amplio sobre El Salvador, que
tome en cuenta las nuevas realidades mundiales, pero
también la región y las potencialidades
productivas del país, más modestas sin duda, pero
más seguras.
3. La integración de la política y la
economía
La tendencia marcada a la fragmentación de la
sociedad impide al Estado actual integrar las diferentes
lógicas que rigen los destinos de los múltiples
espacios y grupos. Entre estos se encuentran las esferas de la
política y la economía. Mientras en la primera es
prioritaria la integración social, en la segunda
predomina cada vez más el mercado mundial. Si bien la
política busca, al menos formalmente, la
participación de los ciudadanos, la democracia y la
justicia social; la economía apunta al crecimiento, pero
excluyendo. No obstante las tendencia predominantes, estas
lógicas contradictorias deben integrarse, de lo
contrario, si persiste la contradicción, el peligro de
ingobernabilidad y de miseria es real.
El neoliberalismo ha desarticulado las dimensiones de la
organización social. La libertad individual llevada al
extremo reduce la esfera política a la irrelevancia,
impulsa a la fragmentación de la sociedad y acaba con
las creencias y los valores comunes. La absolutización
del mercado como instrumento privilegiado para enfrentar los
desafíos contemporáneos está llevando a
una sociedad regida casi exclusivamente por las actitudes, las
normas y las expectativas que privan en las transacciones
comerciales. En efecto, en las relaciones sociales predomina el
cálculo instrumental del intercambio mercantil,
volviéndolas más individualistas y
egoístas. Si todo parece transable, el dinero es el
equivalente de todos los bienes y servicios, relegando al
ámbito privado la solidaridad y la fraternidad. Los
bienes y servicios públicos son cosas del pasado. De
ahí la insistencia en la competencia, como si todo en la
vida pudiera ser tratado como bien transable o pudiese ser
medido en dinero o en términos de oferta y demanda.
La competitividad del mercado y no la integración
social define cada vez más la política
pública. El gobierno actual suele afirmar que ■la mejor
política social es una buena política
económica■. No se puede desconocer que ambas se
encuentran íntimamente relacionadas, pero con esta
afirmación lo que se está queriendo decir es que
la buena política económica es la neoliberal que,
por definición, es excluyente y concentradora de la
riqueza. De ahí que la política económica
neoliberal no sea una buena política social. Es falso
que la vida humana esté regida por el mercado, hay
aspectos importantes que escapan a su determinación (ver
ECA, ■La modernización posible■, 1996, 570, pp. 275ss).
La economía neoliberal no se ocupa de la
política ni de la sociedad, sino únicamente de
que la actividad estatal sea eficiente económicamente.
El criterio del mercado priva en la privatización, la
descentralización, la desburocratización e
incluso en el reacomodo de la legislación que permite lo
anterior. El espacio que este enfoque deja para desarrollar una
política social es muy estrecho, con lo cual no
sólo aumenta la disociación entre economía
y política, sino entre ésta y la sociedad misma.
Paradójicamente, los promotores más
acérrimos de estas transformaciones son los que
más se quejan del mundo perdido y quienes más
intensamente lo añoran. Sin embargo, la paradoja se
resuelve desde la perspectiva de la fragmentación, pues
ésta imposibilita ver la relación entre la
exacerbación del individualismo y sus efectos sociales
disociadores. Se trata de fragmentos que la mentalidad
neoliberal no puede relacionar y, por lo tanto, tampoco puede
resolver satisfactoriamente.
El divorcio entre la reforma estatal y la
organización social representa una amenaza seria para la
integración de la sociedad. El problema para los
reformadores neoliberales es que una sociedad integrada o en
proceso de integración presente excesivas demandas al
Estado y éste tenga que intervenir indiscriminadamente,
en particular en la economía, porque en la
política sigue siendo tan intervencionista como antes.
Aquí se observa, desde otro ángulo, el desfase
entre las dos lógicas.
Contrariamente a la dinámica no intervencionista en
la economía, se constata la ingerencia continua del
Estado en la vida social y política y con ello una
tendencia irresistible hacia la involución.
Quizás esta última sea inevitable porque la
democratización es imposible si al mismo tiempo el
capital se concentra y se centraliza. En correspondencia con
esta tendencia, la praxis política tiende
inevitablemente hacia el autoritarismo: la oposición es
marginada y menospreciada; la legislación
políticamente intervencionista abre las puertas a la
arbitrariedad; el Estado promueve organizaciones civiles y
leyes para controlar a la población y a las
organizaciones no gubernamentales, etc.
En teoría, una acción estatal más
limitada puede favorecer una autonomía mayor de la
sociedad y de sus organizaciones. Aunque hay que tener un
cuidado especial para no caer en la apología del
ciudadano autónomo hecha por el mercado neoliberal; el
Estado salvadoreño peca más bien por el otro
lado, es decir, por una desconfianza inveterada a la
autonomía ciudadana. Si bien los procesos de
democratización de la década han generado
condiciones para desplazar la praxis política del
ámbito estatal y para orientar la reforma del Estado
desde la perspectiva de la creación de una comunidad de
ciudadanos, todo ello choca con la dinámica
económica, la cual apunta en sentido contrario.
El divorcio entre la reforma estatal y la organización
social representa una amenaza seria para la integración
de la sociedad.
Esta perspectiva, sin embargo, permitiría rescatar
lo mejor de la tradición liberal por lo que toca a los
derechos del ciudadano de cara al poder del Estado. No se puede
soslayar la nueva conciencia de los derechos y de la dignidad
de aquel. La organización democrática de la
sociedad implica abrir espacios a su participación para
contribuir activamente en la dirección de la
acción estatal. Insistir en la importancia de la
organización social sin abrir esos espacios para la
participación genera fragmentación y divorcio
entre Estado y ciudadanos, entre praxis política y
social. El impulso hacia la democratización debiera
intentar unir estas lógicas separadas y contradictorias,
pero asumiendo siempre los elementos novedosos del mundo
actual. Aún está pendiente la construcción
de una relación democrática madura entre los
ciudadanos y el Estado, la cual también debe traducirse
en una institucionalidad y en una praxis política de
nuevo cuño.
Si se pretende que la vida humana se rija exclusivamente
por las leyes del mercado, la integración social y la
democracia misma son imposibles. La lógica del mercado,
aunque importante, no debe ser absolutizada. Más
importante social y éticamente, por universal y humana,
es la lógica del desarrollo sostenible. El predominio de
la lógica del mercado sólo lleva a reforzar las
desigualdades y las injusticias sociales. Su
absolutización lleva a la idolatría y, ya se
sabe, los ídolos exigen víctimas, incluso
reclaman el sacrificio de sus adoradores. Y ya se han
sacrificado demasiadas víctimas humanas en el altar del
mercado.
El carácter inevitable con el que se presenta esta
lógica no invalida el ideal de una sociedad más
equitativa y democrática. Por lo tanto, ese ideal no
debe posponerse ni es necesario tener conciencia de una
catástrofe de grandes proporciones para trabajar por
conseguirlo. Es mejor comenzar cuanto antes a ordenar el caos
actual sin esperar a alcanzar el borde del precipicio. El
debate sobre El Salvador, propuesto en nuestro editorial
anterior, podría ser un buen punto de partida.
San Salvador, 31 de octubre de 1996