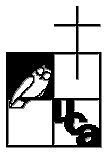
© 1996 UCA Editores
ECA, No. 577-578, noviembre-diciembre de 1996
Editorial
¿Es El Salvador un país democrático?
La finalización de la guerra civil es identificada
casi automáticamente con el advenimiento de la
democracia. Esta creencia común es reforzada por la
práctica periódica de elecciones, las cuales no
pudieron ser impedidas ni siquiera por la guerra. Terminada
ésta, parecía que sólo quedaba la
instauración de la democracia. De hecho, los gobiernos
posteriores a los acuerdos de paz se consideran a sí
mismos como democráticos. Dudarlo sería
ofenderlos. Pero las cosas no son tan sencillas como parecen.
Identificar elecciones, gobierno electo popularmente y algunas
libertades políticas con democracia es una simpleza.
La realidad salvadoreña cuestiona esas
identificaciones fáciles, pues ni la finalización
de la guerra civil ni las elecciones periódicas ni las
libertades políticas existentes en la actualidad han
democratizado a El Salvador. Al contrario, cada vez se nota
más --y se resiente-- el regreso de las formas
autoritarias en el ejercicio del poder. ¿Cómo
explicar, entonces, esta contradicción entre la
democracia que muchos alegan existe en el país y el
resurgimiento de esas formas autoritarias? ¿Cómo
entender las elecciones que periódicamente permiten la
alternabilidad en el poder? ¿No existe acaso un Estado de
derecho, concretizado en leyes e instituciones y dedicado a
promover el bien común? ¿Qué sentido tiene,
entonces, hablar de consolidación de la democracia?
La democracia es mucho más que ausencia de
conflicto o la existencia de elecciones, libertades
políticas y leyes. El tema de la democracia tiene una
relevancia especial en un país como El Salvador. La
transición de postguerra debía conducirlo a la
democratización, pero la evidencia muestra que las
expectativas provocadas por los acuerdos de paz y por la
posibilidad de no volver al régimen militar se han
quedado cortas. La democracia sigue siendo un ideal
todavía lejano en el horizonte salvadoreño.
¿Dónde está El Salvador en estos
momentos, en términos de democratización? Esta es
la cuestión que queremos plantear en este editorial. Una
cuestión importante en sí misma, y, además
muy oportuna porque el país se encuentra a las puertas
de una nueva elección.
1. El alcance democrático de las elecciones
La democracia se concreta en una serie de reglas e
instituciones, algunas de ellas muy complejas,
explícitamente formalizadas en la constitución
política de los estados y en su legislación
secundaria. Se presume que las reglas rigen la conducta de las
instituciones y los individuos. En este contexto, las
elecciones tienen una importancia singular. De hecho, son un
elemento fundamental de cualquier democracia.
La importancia de las elecciones para la
instauración y consolidación de un régimen
democrático se deriva de su carácter universal,
limpio y libre. Este triple carácter permite que los
ciudadanos determinen periódicamente quién
dirigirá los destinos de la nación o de la
comuna. Según esto, ni los funcionarios electos ni los
designados pueden ser destituidos arbitrariamente antes de
concluir el período constitucional para el cual fueron
electos o nombrados; tampoco pueden estar sujetos a
restricciones, vetos o exclusiones por parte de quienes no han
sido elegidos, por ejemplo, los militares y el gran capital.
Identificar elecciones, gobierno electo popularmente y algunas
libertades políticas con democracia es una simpleza.
Unas elecciones universales, libres y limpias implican una
serie de libertades políticas --libertad de
expresión, a la información alternativa y a la
libre asociación--, cuyas garantía y vigencia no
se limitan únicamente al período electoral, sino
que comprenden también el intervalo entre una
elección y otra. La garantía y la vigencia
permanentes de estas libertades hacen que las elecciones sean
democráticas.
En el régimen democrático, tanto las
elecciones como las libertades políticas concomitantes
se encuentran institucionalizadas. Esto último implica
la existencia de un patrón regularizado de
interacción, conocido, practicado y aceptado por quienes
actúan de acuerdo con él. Dicho patrón
sanciona y garantiza las reglas vigentes así como su
continuidad. Las normas son explícitas, se encuentran
muy formalizadas y se concretizan en edificios, funcionarios y
rituales. La continuidad es también muy importante,
puesto que los actores dan por hecho que habrá
elecciones en los períodos y en los términos
establecidos por la ley --es decir, los electores aparecen
inscritos correctamente en el registro, no son sometidos a
coerción física y sus votos son contados
honestamente. Por consiguiente, se espera que los ganadores
asuman el cargo para el cual fueron electos y que permanezcan
en él durante todo el período para el cual fueron
elegidos. En sentido estricto, sólo pueden ser
consideradas democráticas aquellas elecciones que
presenten estas características.
Desde estos principios democráticos reconocidos y
aceptados ampliamente, el proceso electoral salvadoreño
no resiste un análisis riguroso. Ciertamente, ya no se
dan los escandalosos fraudes electorales del pasado reciente,
pero los comicios no son completamente universales, ni limpios
ni libres como para merecer el calificativo de
democráticos, al menos en sentido estricto. Otra cosa es
que las elecciones sean legítimas desde el punto de
vista constitucional y como tales deban ser reconocidas junto
con las autoridades que resultan electas.
Los procesos electorales de El Salvador postguerra
están plagados de irregularidades que cuestionan su
carácter democrático: el registro electoral no es
confiable, la legislación presenta vacíos y
ambigüedades que tienden a favorecer a los partidos
mayoritarios, la organización de los comicios, incluido
el conteo de los votos, no garantiza la transparencia.
La universalidad de los comicios salvadoreños no
está garantizada porque el registro de ciudadanos no
está actualizado y porque el elector tiene que vencer
obstáculos, a veces insuperables, para concurrir a las
urnas. Los vacíos y las ambigüedades de la
legislación electoral vigente permiten a los
funcionarios electorales una discrecionalidad exagerada que,
por lo general, ponen al servicio del partido mayoritario. En
particular, es muy cuestionable que sean los mismos
contendientes los que controlen el proceso por medio del cual
uno de ellos es declarado ganador. En estas condiciones es muy
difícil garantizar la imparcialidad y la objetividad.
En realidad, las decisiones del Tribunal Supremo Electoral
tienden a estar determinadas por la política partidista.
Desde esta perspectiva, es normal que los partidos
políticos no se muestren dispuestos a renunciar a esta
práctica, pues el poder que les otorga la
dirección del proceso electoral es parte fundamental de
la contienda. Desde la perspectiva de la
institucionalización de la democracia, esas
prácticas debieran ser eliminadas cuanto antes,
entregando el control de la institución electoral a
ciudadanos independientes, cuya conducta se rija por las reglas
establecidas y no por las conveniencias del partido
político al que puedan pertenecer. La independencia del
organismo rector de las elecciones es condición
necesaria para garantizar unas elecciones realmente limpias y
transparentes.
La libertad electoral tampoco se encuentra garantizada
suficientemente, pues una buena parte de la ciudadanía
concurre a las urnas atemorizada, sobre todo en las zonas
rurales y suburbanas, donde ciertos grupos, vinculados a los
escuadrones de la muerte, se encargan de ejercer presión
a favor del partido mayoritario, advirtiendo y amenazando e
incluso cumpliendo sus amenazas, cuando éstas no
resultan convincentes. Existe evidencia sólida de que
estos grupos armados están integrados por militares de
alta y de baja, por terratenientes, jueces, políticos
locales e incluso por maestros. Estos escuadrones,
además de promover sus intereses particulares,
están al servicio de los intereses de ARENA.
Prácticamente desde su fundación, este partido ha
contado con esta clase de grupos de poder local y regional para
imponer su voluntad (ver el țAnexo reservadoț del Grupo
Conjunto, sobre todo la segunda parte, en ECA, 1996, 571-572 y
573-574). En realidad, se trata de una práctica muy
antigua, aceptada o, al menos tolerada, por quienes afirman
promover la democracia.
Las libertades políticas que deben prevalecer
antes, durante y después de los comicios, aunque
están bastante mejor garantizadas en la actualidad que
en el pasado reciente, no lo están aún en grado
suficiente. La libertad de expresión sigue estando
restringida por la censura, informal pero igualmente eficaz,
ejercida por los grandes medios de comunicación y por el
mismo gobierno. No todos los actores del proceso electoral ni
todos los actores sociales tienen igual acceso a los medios de
comunicación social. En gran medida, su acceso
está determinado por su capacidad económica, pues
tienen que comprar el espacio, cuyo valor suele ser bastante
elevado. La información alternativa es una proeza,
debido a los controles gubernamentales y de la empresa privada,
en particular de las agencias de publicidad. La amenaza a la
integridad física de los opositores y críticos
todavía se cierne intimidatoriamente en El Salvador.
El derecho a la libre asociación es más un
principio constitucional que un valor promovido y respetado.
Los ciudadanos pueden conformar partidos políticos, pero
no gozan de la misma libertad ni de las mismas facilidades para
organizarse de otras maneras. Mientras por un lado se insiste
en la importancia de la organización cívica, por
el otro se la teme. Los proyectos de desarrollo local
promovidos por la desaparecida Secretaría de
Reconstrucción Nacional y por el Fondo de
Inversión Social se caracterizan por el verticalismo y
la centralización. La nueva ley de organizaciones no
gubernamentales, so pretexto de velar por el interés
público, se apresta a controlar la organización
libre de la sociedad, dejando a discreción del
Ministerio del Interior su inscripción en el registro
oficial y facultándolo para inmiscuirse en su
funcionamiento interno.
Los procesos electorales de El Salvador postguerra están
plagados de irregularidades que cuestionan su carácter
democrático.
Ni siquiera los partidos políticos tienen
garantizado este derecho, pues en cuanto se perfilan como un
peligro para la hegemonía del partido mayoritario,
éste suele recurrir al soborno, la presión y la
amenaza para neutralizarlo y asegurarse el monopolio del poder.
Entre más poder llega a tener un partido político
es más proclive a actuar al margen de las reglas
establecidas con tal de retener su posición. De esta
manera se compran votos, diputados, funcionarios e incluso
partidos enteros. De la misma forma se nombran y destituyen
funcionarios y magistrados de las instituciones estatales.
Algunas de estas realidades antidemocráticas que
forman parte del proceso electoral salvadoreño --y
centroamericano-- son reconocidas abiertamente, pero no han
sido corregidas porque el partido mayoritario interpreta que
iría en contra de sus propias conveniencias. Así,
resulta que la democratización del proceso electoral es
interpretada como contraria a sus intereses partidarios. Esta
oposición cerril a las reformas electorales confirma que
el control casi absoluto que ARENA tiene del Estado es posible
por la existencia de prácticas antidemocráticas
o al menos por la displicencia con la que se ejercita el poder.
Al concluir las elecciones de 1994, el presidente de la
república se comprometió pública e
internacionalmente a depurar y completar el registro electoral,
a establecer el voto domiciliario, a instituir la
representación proporcional en los concejos municipales,
a disminuir la ingerencia de los partidos políticos en
el Tribunal Supremo Electoral y a revisar y reformar otros
aspectos antidemocráticos de la legislación
electoral.
En lugar de introducir estas reformas que, sin duda,
hubieran contribuido a democratizar el proceso electoral, el
partido de gobierno, gracias al control que tiene de la
asamblea legislativa, elevó sustancialmente el
número de firmas necesarias que debe presentar un
partido político para ser inscrito en el registro
oficial, al pasar de tres mil al 2 por ciento de los votos
válidos de la última elección --unas 30
mil en la actualidad-- y el porcentaje de votos obtenidos para
permanecer en dicho registro. Los partidos sin
representación en los cargos de elección popular
no recibirán por adelantado la llamada deuda
política y todos están obligados a participar en
las elecciones, so pena de ser excluidos del registro oficial.
Estas reformas de última hora no pueden justificarse
alegando la necesidad de modernizar el sistema político,
porque si éste fuera el interés verdadero de
ARENA, por qué no introdujo aquellas otras reformas con
las cuales se había comprometido el presidente de la
república. La respuesta es sencilla. ARENA calcula que
tales reformas no le convienen electoralmente.
El cambio continuo y repentino de las reglas electorales
atenta gravemente contra su garantía y continuidad. En
efecto, las reglas fueron alteradas sin discusión y de
espaldas a la ciudadanía e incluso a los protagonistas
del proceso electoral --las reformas fueron aprobadas en la
madrugada, una vieja táctica para evadir la
confrontación con la opinión pública. Este
procedimiento, aunque legal y posible por el control que ARENA
tiene de la asamblea legislativa, violenta gravemente la
continuidad de las reglas electorales, las cuales pueden ser
alteradas intempestivamente, cuando así conviene al
partido mayoritario. La amplitud con la que de hecho se maneja
la legislación es visiblemente contraria a la
institucionalización democrática.
Por otro lado, nadie puede asegurar que los funcionarios
electos y nombrados actúen libres de restricciones,
vetos y exclusiones. No obstante haber avanzado en la
desmilitarización del país, la clase
política y los funcionarios públicos tienen muy
en cuenta el parecer de los militares en las decisiones
importantes, sobre todo en aquellas que les afectan
directamente. En este contexto, hay que recordar que el
presupuesto de defensa sigue estando fuera del control del
poder civil. Instituciones financieras internacionales como el
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el gran
capital y la dirección de ARENA también imponen
restricciones y vetos sobre las actuaciones de los funcionarios
públicos, ya sea para obligarlos a ajustar sus
prácticas a las políticas del partido o, lo que
es peor aún, para satisfacer intereses particulares.
En virtud del poder que estas instancias tienen sobre el
gobierno, los funcionarios son conscientes de que pueden ser
despedidos en cualquier momento o que el futuro de su carrera
pública puede verse en peligro si no acatan las
directrices emanadas de esas instancias de poder. Por
consiguiente, su continuidad en el cargo se puede ver en
peligro si no obedecen las indicaciones, siguen las sugerencias
y acatan los deseos de quienes no han sido electos o nombrados,
pero tienen poder para mandar.
El chantaje, el secuestro, la extorsión e incluso
el asesinato por motivos políticos fueron una
práctica tan común y aceptada en el pasado
reciente que no se puede pensar que el mero transcurrir del
tiempo o la firma de unos acuerdos, no aceptados ni respetados
por quienes estaban más obligados a ello, hagan
plausible el abandono de estas prácticas, sobre todo
cuando de lo que se trata es de mantener el poder a toda costa.
Para ello es necesaria la transformación de la
mentalidad, nuevos valores y, consecuentemente, una
práctica política partidista también
nueva. La realidad no se transforma a base de repetir que el
pasado ya queda lejos o está superado. Menos aún
cuando muchas de las personas que dirigieron, integraron o
financiaron esas prácticas asesinas ocupan cargos
públicos o se presentan con una respetabilidad falsa,
permitida por la impunidad.
Visto todo lo anterior, no queda más que concluir
que la institucionalización de la democracia en El
Salvador por lo que toca a las elecciones es sumamente
frágil. La simple repetición periódica de
comicios no es garantía de democratización.
Durante la dictadura y la guerra también hubo
elecciones. Los avances en cuanto a universalidad, limpieza y
libertad no son suficiente fundamento como para hablar de una
democracia plena. Todavía existen fuerzas
políticas, económicas y militares poderosas que
consideran legítimo el uso de medios no
democráticos para obtener y conservar el poder del
Estado.
La institucionalización de la democracia en El Salvador
por lo que toca a las elecciones es sumamente frágil.
Así, pues, El Salvador a duras penas ha podido
institucionalizar uno de los pilares fundamentales de la
democracia: las elecciones. De ahí, entonces, que el
alcance democratizador de éstas sea extremadamente
limitado.
2. La institucionalización de la democracia
Además de las elecciones, la democracia comprende
otras reglas e instituciones que, en teoría, determinan
la conducta de los individuos. Estos aspectos suelen ser
pasados por alto al enfatizar exageradamente la importancia de
las primeras, pues se presupone demasiado rápidamente
que las reglas establecidas formalmente norman el quehacer de
las instituciones y los individuos. En un régimen
democrático sólido, las reglas determinan
efectivamente tanto el quehacer institucional como el
individual --aunque eso no obsta para que se cometan
violaciones y fraudes.
El caso salvadoreño no es éste obviamente.
No por falta de reglas, que las tiene y abundantes y algunas de
ellas son bastante aceptables; sino por la poca incidencia que
éstas tienen a la hora de regir la vida institucional e
individual. De ahí que para analizar el grado de
institucionalización democrática del país
sea necesario dejar de lado las reglas formales y fijarse en
aquellas otras que, de hecho, rigen la vida cotidiana y las
expectativas individuales y sociales. La concentración
en las reglas formales proporciona un cuadro bastante
engañoso de las realidades sociopolíticas del
país.
Existe una brecha creciente entre las reglas formales y el
quehacer de las instituciones y los individuos, en particular
de la clase política. Sin embargo, el formalismo
exagerado que pervade las relaciones sociales oculta esta
brecha. Más aún, el formalismo es una coartada
para encubrir la contradicción entre las reglas formales
y las prácticas reales. En realidad, lo que predomina en
la práctica es el particularismo (o "clientelismo"), es
decir, el colocar por encima del interés general el
interés particular. Así se explican el
tráfico de influencias, el compadrazgo, el nepotismo,
los favores especiales y la corrupción en todas sus
formas. En términos generales, el poder político
se obtiene por medios particularistas y se ejerce en
términos también particularistas.
El particularismo contradice uno de los principios
fundamentales de la democracia: la distinción normativa,
legal y práctica entre la esfera pública y la
privada. Esta distinción es importante porque se supone
que los funcionarios públicos no actúan por
motivos particulares de ninguna índole, sino
únicamente guiados por la normativa formal establecida
y, en este sentido, buscan, de alguna manera, el bienestar
público. En casos como el de El Salvador, donde el
particularismo está muy difundido y es aceptado de forma
más o menos abierta, la frontera entre lo público
y lo privado es bastante tenue. No obstante, a nivel
teórico, la distinción es ampliamente aceptada.
Por consiguiente, la institucionalización de la
democracia depende, en gran medida, del establecimiento claro
y firme de la diferencia entre la esfera de lo público
y la de lo privado.
No hay que dejarse impresionar por los ritos que
periódicamente ejecutan los poderes del Estado ni por
los discursos que los acompañan, en los cuales
simbolizan y proclaman la vigencia de las reglas formales, como
si éstas determinasen efectivamente la conducta de los
funcionarios. Ahora bien, al exaltar las reglas formales, esos
ritos y discursos estimulan las demandas para que
aquéllas sean observadas y para que el quehacer
gubernamental sea determinado por el bienestar público.
Sin embargo, la flagrante hipocresía de la
mayoría de esos rituales y de la retórica que los
acompaña provoca el cinismo ante el funcionario y la
institución pública y también ante los
políticos. Entonces, el efecto conseguido es el
contrario al buscado expresamente, pues la democracia y sus
expresiones institucionalizadas se desgastan de forma casi
irreparable entre ritos y discursos. Simultáneamente,
las articulaciones que mantienen unida a la estructura social
se aflojan, el tejido social se desgarra y la sociedad se
fragmenta (ver "Integrar lógicas contradictorias:
política y economía", ECA, 1996, 576-577).
Por lo general, cuando se habla de consolidación de
la democracia se hace referencia a las reglas formales. De tal
manera que quienes utilizan estos términos dan por
sentada la coincidencia entre dichas reglas y la
práctica. También se suele decir que la
democracia es sólida cuando nadie piensa actuar fuera de
los límites establecidos por las reglas formales, pero
ello no excluye que el quehacer de las instituciones y las
actividades de sus funcionarios sean contrarias a lo
establecido por dichas reglas.
El particularismo es una institución bien
establecida en los tres poderes del Estado y también en
los partidos políticos. Tanto que, sin temor a exagerar,
se puede afirmar que reemplaza a las normas establecidas por
las reglas formales. Esto es posible porque las instancias
establecidas para controlar el funcionamiento del Estado son
suprimidas o su jurisdicción es anulada efectivamente.
No es extraño, entonces, que la autoridad establecida
legalmente se debilite aún más, aumentando
así la confusión entre lo público y lo
privado e impulsando a recurrir a la ilegalidad, con lo cual se
abren las puertas a la corrupción. En estas
circunstancias, la institucionalización del Estado es
imposible.
Ciertamente, el particularismo es una realidad permanente
en toda sociedad. Precisamente por eso y para contrarrestarlo,
se dictan y aplican reglas que enfatizan la universalidad y el
interés público frente al particularismo y el
interés privado. Además, es paradójico que
mientras los altos funcionarios son escogidos por medio de un
proceso más o menos universal y donde, al menos
teóricamente, todo ciudadano tiene derecho a votar y a
que su voto sea tomado en consideración, el Estado
favorezca más los intereses privados que los
públicos. En este contexto, las elecciones son
reconocidas como un ejercicio democrático y como una
muestra irrefutable de la consolidación de la
democracia, pero, dado lo anterior, la institucionalidad
estatal es socavada por el interés privado a costa del
público.
La contradicción entre las reglas formales y la
práctica, la falta de separación entre lo
público y lo privado y la no rendición de cuentas
imposibilitan la institucionalización de la democracia
y del Estado mismo. Quienes hablan de consolidación
democrática aducen la práctica de las elecciones,
enfatizando lo que éstas conllevan de rendición
de cuentas ante el electorado. En efecto, las elecciones
implican la posibilidad de aprobar o desaprobar, aunque
retrospecticamente, el ejercicio del poder al dar o negar el
voto. Esgrimen también la existencia de una prensa
relativamente libre que, con la colaboración de algunos
ciudadanos conscientes, difunde algunos de los actos
gubernamentales ilícitos más escandalosos --
aunque éstos raramente son perseguidos y sancionados
penalmente. Sin duda, el estado actual de la democracia, con
todas sus limitaciones e imperfecciones representa un avance
enorme en comparación con los regímenes
dictatoriales, pero aún es insatisfactorio. La
consolidación de la democracia exige superar los vicios,
de manera especial el particularismo, y hacer efectivos los
controles que presuntamente deben ejercer algunos organismos
estatales sobre los demás.
La contradicción entre las reglas formales y la
práctica, la falta de separación entre lo
público y lo privado y la no rendición de cuentas
imposibilitan la institucionalización de la democracia
y del Estado mismo.
La existencia de estos controles es una muestra palpable
del imperio de la ley, algo que con frecuencia pasa
inadvertido. De hecho, el sector conformado por los altos
funcionarios es el más difícil de controlar, pero
al mismo tiempo es donde más control debiera haber, si
lo que se quiere es establecer una democracia plena. La
proclividad de los funcionarios públicos, sobre todo de
los de más alto rango, al particularismo, obliga a
supervisar permanentemente sus actividades. Ahí donde la
democracia se muestra más frágil es donde mayor
control se debe ejercer.
La idea básica aquí es que las instituciones
y los funcionarios tienen límites bien definidos y
legalmente establecidos, que determinan con precisión el
ejercicio de su autoridad. Asimismo, existen otras
instituciones y otros funcionarios cuya misión es
controlar a aquéllas así como también
advertir y corregir la violación de los límites
establecidos. Los límites dentro de los cuales la
institución estatal debe ejercer su autoridad
están determinados por la diferencia entre lo
público y lo privado, pues se supone que quienes ocupan
cargos públicos se rigen por normas universales,
orientadas explícitamente a promover el bienestar
común. De ahí que la definición de estos
límites, el control estricto de su vigencia y la
rendición de cuentas sean parte importante de la
institucionalización de la democracia.
Al contrastar estos principios con la realidad se constata
que la rendición de cuentas es casi nula en nuestro
país. Más aún, el poder ejecutivo se
esfuerza por bloquear toda posibilidad para ello. El apoyo
incondicional de los diputados del partido mayoritario, quienes
obstaculizan sistemáticamente la interpelación a
los funcionarios públicos por parte de quienes
teóricamente representan los intereses de la
ciudadanía es clave. No hay que olvidar que la
interpelación a los funcionarios públicos es un
derecho y una obligación de los diputados. Cuando
después de intensos forcejeos internos al fin se
consigue la comparecencia de un alto funcionario en la asamblea
legislativa, el cuestionamiento no profundiza en los asuntos
realmente importantes. El ocultamiento de información y
la mentira descarada son prácticas corrientes en estas
comparecencias. Hay que reconocer también que a ello
contribuye la falta de preparación de los mismos
diputados.
Los informes anuales del poder ejecutivo a la asamblea
legislativa no superan las generalidades vacías. Lo
más próximo a la gestión real es la lista
más o menos larga de obras llevadas a cabo durante el
año, pero sin señalar las dificultades ni mucho
menos los fracasos; tampoco se valora el significado de lo
hecho de cara a las necesidades reales existentes. La
mayoría de los diputados, por su parte, se comportan
pasiva y desinteresadamente, no suelen preguntar ni pedir mayor
información. El limitado control que la asamblea
legislativa ejerce sobre la elaboración del presupuesto
de la nación y su ejecución es parte integral de
la no rendición de cuentas. A todo esto contribuye la
incompetencia y la pasividad de la Corte de Cuentas de la
República y del ministerio público, cuyas
direcciones son objeto de intensas negociaciones
políticas, precisamente para asegurar el no cumplimiento
de sus funciones de supervisión y control.
Los medios de comunicación social podrían
desempeñar un papel muy importante, investigando
sistemáticamente la violación del límite
entre lo público y lo privado por parte de los
funcionarios gubernamentales pero, por lo general, se conforman
con señalar el escándalo, sin penetrar en sus
interioridades. Ellos mismos son víctimas a veces de la
intimidación y del miedo que predomina en la sociedad
salvadoreña. El poder ejecutivo y otras fuerzas,
vinculadas a los poderosos círculos políticos y
económicos, presionan de diversas maneras e incluso
amenazan con silenciarlos. En algunos casos no es necesario
llegar a este extremo, porque la misma dirección impone
censuras férreas sobre ciertos temas, personas o
acontecimientos. Con frecuencia, los medios de
comunicación social manifiestan un temor casi
reverencial a identificar a los verdaderos responsables del
abuso del poder público en beneficio de los intereses
privados. No han desarrollado aún su capacidad para la
investigación ni para dar seguimiento al desarrollo de
los acontecimientos, lo cual facilita el olvido, impidiendo que
los delitos sean perseguidos y sancionados penalmente.
Con todo, estas limitaciones objetivas no han sido
óbice para que la oposición política, los
medios de comunicación social y la opinión
pública hayan conseguido la discusión abierta de
algunos de los casos más escandalosos de
corrupción, provocando la destitución de algunos
altos funcionarios, incluyendo ministros del gabinete de
gobierno. Sin embargo, es muy remoto que alguno de ellos vaya
a ser procesado judicialmente.
Los medios de comunicación social manifiestan un temor
casi reverencial a identificar a los verdaderos responsables
del abuso del poder público en beneficio de los
intereses privados.
Las elecciones más o menos democráticas, el
particularismo como institución política
dominante y la brecha entre las reglas formales y las
prácticas se traducen en formas no representativas de la
autoridad política. Dicho con otras palabras, el poder
ejecutivo, una vez electo, prescindiendo de si los medios por
los que llega al poder son o no democráticos, se
considera facultado para gobernar el país según
le parezca conveniente. La mayoría de votos es
interpretada erróneamente como un cheque en blanco. Los
otros poderes del Estado, si no están controlados por el
partido mayoritario, son vistos como un obstáculo que le
impide cumplir adecuadamente con la misión que los
electores supuestamente le delegaron. En consecuencia, una de
las tareas del poder ejecutivo consiste en debilitar estas
instituciones, en invadir su autoridad legal y en minar su
prestigio.
La asamblea legislativa no es un obstáculo para el
poder ejecutivo en la actualidad. El poder judicial, aunque
bastante independiente, al cultivar exageradamente las reglas
establecidas y los formalismos, cosas a las que son muy dados
magistrados, jueces y abogados, que se traducen en lentitud,
ineficiencia y no confiabilidad, tampoco representa mayor
obstáculo. Pero no así la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos, que no sólo es
independiente del poder ejecutivo, sino que se esfuerza por
cumplir con su obligación de defender al ciudadano de
los abusos del Estado y sus funcionarios. Por tratar de ser
fiel a su misión, el ejecutivo la considera un
obstáculo bastante incómodo y, por lo tanto, se
esfuerza por socavar su poder y desprestigiarla. Así, la
acusa de defender a los criminales, olvidándose de las
víctimas; le limita el presupuesto para reducir su campo
de acción y lo que es peor, hace caso omiso de aquellas
resoluciones que, en teoría, está obligado a
acatar. A esto se agrega una serie de amenazas contra la
integridad física de la procuradora y su familia.
No obstante la aceptación, aunque con reservas, del
poder judicial, su presupuesto también se encuentra
seriamente limitado. En estas condiciones es
prácticamente imposible esperar una mejora sustancial en
la administración de justicia. Es evidente que el poder
judicial necesita un presupuesto bastante más amplio del
actual para poder responder a las demandas de una sociedad en
expansión y cada vez más compleja, pero su falta
de disposición para emprender esta tarea y la
desconfianza innata del poder ejecutivo acaban justificando su
ineficiencia y la no asignación de un presupuesto mayor.
Cabe preguntarse, entonces, por qué las elecciones
son cada vez menos fraudulentas, pues es poco probable que
gobiernos que manipulan indebidamente las reglas y el bienestar
público sean al mismo tiempo garantes confiables de la
integridad de los procesos electorales. Por un lado, estos
procesos no son tan limpios y libres como se presentan; pero,
por el otro lado, la presión internacional, en
particular de Estados Unidos, y la relativamente amplia
cobertura que los comicios reciben en el exterior, obligan a
los gobiernos a cuidar cada vez más las formas externas.
Aparte de que estas últimas son muy importantes
porque, en definitiva, la limpieza electoral es lo que permite
calificar a un país y a su gobierno como
democráticos ante la comunidad internacional. De hecho,
es el único criterio utilizado en la actualidad tal como
lo demuestra el caso de las recientes elecciones
nicaragüenses, donde pese a múltiples
irregularidades graves cometidas por todos los actores
principales, los observadores internacionales de los gobiernos
y la gran prensa se empeñaron en reconocerlas como
válidas y al gobierno surgido de ellas como
democrático.
No obstante los riesgos de un proceso electoral
suficientemente libre y limpio, los gobiernos y los partidos
políticos se muestran dispuestos a correrlos por las
ventajas que se derivan de él. Por un lado, es el
requisito indispensable para obtener la certificación
democrática, tan necesaria para ser admitido en el
concierto de las naciones civilizadas. Por otro lado, existe el
convencimiento de que las elecciones son una especie de
consulta horizontal, ya sea que la ciudadanía concurra
masivamente a las urnas, como en las pasadas elecciones
nicaragüenses, o que se abstenga en protesta silenciosa,
pero elocuente, tal como ha ocurrido en Guatemala y
podría suceder en El Salvador, en marzo de 1997. En
tercer lugar, los rituales y los símbolos electorales
son exaltados sobremanera, enfatizando la importancia del
cuerpo electoral y su imparcialidad. Finalmente, los partidos
políticos vigilan de cerca el proceso para impedir el
fraude.
3. Consecuencias para la democratización
La institucionalización del particularismo y la
concepción peculiar que de la autoridad estatal tienen
los partidos políticos electos tienen dos consecuencias
especialmente importantes para la democratización. La
primera de ellas es la persistencia e incluso la
consolidación de las antiguas prácticas
autoritarias. El que antes hayan sido los militares y ahora
sean los civiles no significa mayor diferencia desde esta
perspectiva, pues lo importante es que las prácticas
autoritarias siguen vigentes. La segunda es que la
política, dada la generalización y
profundización de la pobreza, tiende, inevitablemente,
a favorecer los intereses más organizados y
económicamente más poderosos.
Las llamadas libertades democráticas --el sufragio
sin coerción física y la libertad de
expresión, de movimiento y de asociación-- son
respetadas de una manera tal que las elecciones son reconocidas
como válidas; pero no sucede lo mismo con las libertades
básicas de la mayoría de los ciudadanos. Los
salvadoreños y las salvadoreñas sólo somos
ciudadanos en relación a las elecciones, la única
institución que funciona de una forma bastante parecida
a lo establecido por las reglas formales. La ciudadanía
plena sólo la disfruta la minoría privilegiada.
El Salvador está, pues, todavía muy lejos de
la democracia institucionalizada. Para avanzar en esa
dirección es necesario exigir la observancia de las
reglas formales, la aceptación ciudadana de los
procedimientos y de los valores democráticos y la
aplicación imparcial y universal de la ley, pero de
forma muy particular a los altos funcionarios, quienes
están más obligados a respetarla. El rito y la
retórica democráticos, aunque relativamente
importantes, ya no son suficientes.
Los salvadoreños y las salvadoreñas sólo
somos ciudadanos en relación a las elecciones.
Los acuerdos de paz despertaron gran entusiasmo y
esperanza al plantear la finalización del régimen
militar y al proponer el establecimiento de un proceso de
democratización. Aunque la demanda de democracia
tenía significados muy variados, dependiendo de
quiénes la planteaban y de sus expectativas,
había un denominador común, no regresar a la
dictadura ni al conflicto armado. Independientemente de
cuán confusas, incompletas o utópicas fuesen
estas ideas sobre la democracia, es claro que significaban
liberarse del despotismo. En aquel momento, la
transición democrática que había que
construir y la democracia que había que conservar
aglutinaron a los diversos sectores sociales. Muchos pensaron
incluso que era posible construir una democracia similar a la
de los grandes países del norte.
Estas ilusiones fueron muy útiles para empujar la
transición de la guerra a la postguerra, pero en la
actualidad se han desvanecido. En lugar de una democracia
consolidada, regida por reglas formales e institucionalizadas,
predomina el particularismo y la irregularidad, cuando no la
ilegalidad abierta. La democratización de El Salvador
sigue siendo, pues, una utopía aún. Pero el ser
una aspiración profundamente sentida le otorga un
potencial movilizador importante y una legitimidad nada
despreciable. Más aún, la democratización
podría recuperar su atractivo en la medida en que el
autoritarismo se volviera más desenfadado y opresor.
Es cierto que las formas primitivas de la democracia
salvadoreña actual, aun con todas sus deficiencias,
pueden resultar preferibles a la dictadura militar, pero eso no
significa que debamos conformarnos con ella. A esa
inconformidad obedecen los señalamientos anteriores, los
cuales deben ser entendidos correctamente. Señalamos los
vicios y las carencias de la democracia actual no porque
estemos en contra de ella, sino porque aspiramos a una
democracia firme y sólida. El Salvador de postguerra
apenas comienza su andadura democrática. Avanza lenta y
reticentemente, amenazada por muchos peligros y sin referentes
claros, porque no tiene experiencia democrática a la
cual recurrir y porque la condición humana se resiste a
renunciar al interés y al bienestar individuales en
beneficio del interés y del bienestar colectivos.
San Salvador, 16 de diciembre de 1996.