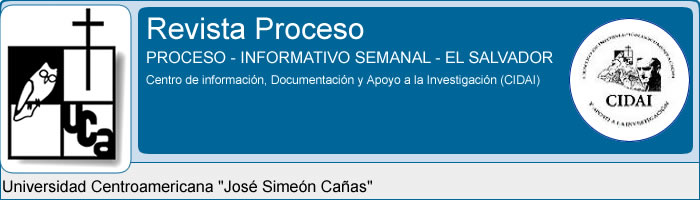| |
Febrero 14, 2007
Proceso 1229
El necesario debate sobre los
problemas de San Salvador
La discusión sobre los problemas que tiene la ciudad de San Salvador es algo que se impone en estos momentos. Son tantos y tan graves esos problemas que posponer el debate serio y responsable sobre los mismos no contribuirá sino a hacerlos irreversibles. Obviamente, no se trata sólo de debatir; tampoco se trata sólo de elaborar diagnósticos y estrategias. Este es apenas el punto de partida. El paso siguiente debe apuntar a las acciones concretas a realizar en orden a ir resolviendo –con metas de corto, mediano y largo plazo— las distintas problemáticas que han ido surgiendo y que se han ido acumulando en la ciudad capital.
Acerca del debate necesario sobre los problemas de San Salvador, hay que anotar algunos requisitos para que el mismo sea provechoso. El requisito fundamental es que debe ser un debate que involucre a los principales actores del país, sin excluir a quienes viven y hacen uso cotidiano de la capital. Cuando menos, cuatro actores deben verse involucrados en la discusión: gobierno municipal, gobierno central, sector empresarial formal y sector del comercio informal. Cada uno de estos actores tiene una responsabilidad en la crítica situación de San Salvador, es decir, cada uno de ellos es parte del problema. Quizás no sea el mismo nivel de responsabilidad, pero, aunque en grados distintos, cada uno de ellos le ha fallado a la ciudad capital.
Para el caso, desde la administración municipal del FMLN, el gran fallo fue no dar continuidad a la estrategia de rescate de San Salvador implementada en la época de Héctor Silva. Hay que decirlo claramente: quien se equivocó fue Carlos Rivas Zamora, no Violeta Menjívar, que heredó los fracasos de este último tanto en el plano de la negociación con vendedores y vendedoras como en la recuperación de plazas, calles y aceras. Con Rivas Zamora, se dio marcha atrás respecto de lo logrado con Silva; Menjívar, no ha podido ni siquiera superar, en el tiempo que lleva de gestión, los yerros de su antecesor. Por si la situación no fuera lo suficientemente difícil, la alcaldesa ha tenido que lidiar con la empresa MIDES y con las constantes arremetidas de un sector de la derecha que no ha dudado en achacarle la culpa por los males existentes en San Salvador. De esta suerte, Violeta Menjívar ha agotado buena parte de su valioso tiempo en atender situaciones que debieron ser resueltas por administraciones municipales anteriores, en defenderse de los ataques de la derecha y en defender a los capitalinos de la voracidad de los empresarios de la basura.
En lo que se refiere al gobierno central, los yerros son enormes. En efecto, dos de los problemas más acuciantes para los capitalinos son la inseguridad y el transporte colectivo, con sus secuelas de abusos, contaminación y ruido. Y ambos son competencia directa del gobierno central. Pero se ha fallado en el combate al crimen en zonas de la capital francamente desprotegidas por las autoridades y se ha fallado en el control de buses y microbuses, que saturan las calles y avenidas de la capital, imponiendo su ley a cualquiera –sea peatón o conductor particular—que se atraviese en su camino. Definitivamente, sin una estrategia de seguridad pública eficaz y sin un control firme del transporte colectivo –previa reestructuración y adecuación a las necesidades de la población— no habrá tranquilidad en San Salvador; al contrario, habrá caos, ruido, contaminación, abusos y violencia.
El sector empresarial formal, por su parte, no es ajeno a los problemas de la capital, específicamente el sector empresarial que le ha dado la espalda, trasladando sus negocios hacia los grandes centros comerciales. Presencia de negocios fuertes en la ciudad significa, a nivel de infraestructura, edificios y calles en buen estado; significa también recuperación y mantenimiento del patrimonio histórico que puede ser un atractivo adicional para la vida económica de la capital. A nivel de la municipalidad, negocios fuertes y prósperos significan mayores ingresos en concepto de impuestos y tasas municipales, mismos que permitirían a la alcaldía asumir con solvencia tareas que le son propias en el ornato y limpieza; recolección de la basura; reparaciones y construcciones necesarias para la ciudad; y vigilancia y cuido de los bienes de los capitalinos. No se trata de inundar San Salvador con centros comerciales que desplacen a pequeños y medianos empresarios, sino de que actividades económicas esenciales no le sean ajenas y, asimismo, estén asociadas a su recuperación. Esto supone una buena dosis de responsabilidad empresarial, pero también exigencia del Estado hacia los empresarios. No está bien que el Estado siga permitiendo a un puñado de empresarios gozar de zonas exclusivas para sus negocios a costa del abandono de San Salvador.
En cuarto lugar, está el sector del comercio informal que, poco a poco, se ha ido apoderando de calles, aceras y plazas, imponiendo en ellas su propia ley. No hay que obviar la dinámica de reproducción social que está detrás de este crecimiento de la informalidad. Las actividades económicas informales permiten a amplios sectores sociales obtener el empleo y los ingresos que no le ofrece el sector formal de la economía. Quienes se dedican a la informalidad lo hacen para sobrevivir; impedirles trabajar sería un atentado contra su derecho a conseguir lo necesario para obtener su sustento diario. Constatado esto, hay que decir, inmediatamente, que la necesidad de ganarse la vida no exime al sector informal de respetar las leyes de la República. Lamentablemente, muchos vendedores y vendedoras creen que están por encima de la ley; creen que las calles, aceras y plazas son de su propiedad, y que nadie puede ni debe decirles nada al respecto. Más aún, algunos de ellos y ellas están dispuestos a usar la violencia para resistir cualquier intento de cambio en la forma cómo sus negocios se han instalado y funcionan en San Salvador. No caen en la cuenta de que su derecho a trabajar no excluye ni el orden ni la limpieza ni, en general, el respeto de las leyes.
En definitiva, los cuatro sectores señalados son responsables, unos más que otros, de los problemas de San Salvador. Pueden ser también artífices de su solución. Y esta pasa por el debate franco entre ellos. Debate no quiere decir aquí choques verbales para imponer a los demás el propio punto de vista o reclamar satisfacciones, sino búsqueda de los consensos básicos para superar los problemas de San Salvador, de modo que la ciudad capital sea una verdadera plaza pública, esto es, un espacio seguro, acogedor y limpio para todos los salvadoreños y salvadoreñas.
San Salvador e intereses políticos
Desde la década de los años 80, el Centro Histórico de San Salvador se convirtió en una zona caracterizada por el escaso ordenamiento de las actividades comerciales. Como resultado de algunas decisiones de esa época, en la actualidad tal zona está fuera de todo control, pues las autoridades municipales —y también del gobierno central— no sólo han perdido su capacidad de regulación, sino además, han fallado en sus intentos de negociación con los sectores del comercio informal.
Una década después, y con la llegada del FMLN a la gestión de la comuna capitalina, se inició quizás el primer intento serio por mejorar la ciudad de San Salvador. Así, el en ese entonces alcalde Héctor Silva, durante sus dos períodos al mando de la capital, emprendió el diseño del reordenamiento del Centro Histórico y la elaboración de planes de rescate de los espacios públicos, entre otras medidas. Pese al intento, el escollo durante su gestión, y las que le han seguido, siempre ha sido conciliar los intereses públicos de los capitalinos en general con los intereses de los y las comerciantes del sector informal.
De manera evidente, la expansión de la actividad informal en el país —y su concentración en las principales calles, aceras y plazas de la capital— obedece a la precaria situación económica de la mayoría de población: escasas oportunidades de empleo, encarecimiento de la vida, nulo acceso a créditos, baja remuneración e inadecuadas condiciones laborales, entre otras causas. En suma, el auge de esta economía informal responde a las fallas del modelo impulsado por los gobiernos de ARENA, que ha beneficiado sólo a las grandes corporaciones empresariales. Además, el deterioro de los espacios públicos, el crecimiento desordenado de la urbanización y el pésimo servicio de transporte público han facilitado la proliferación de prácticas violentas e intolerantes en la cotidianidad de los capitalinos.
Por ello, solucionar el desorden vigente en San Salvador, generado por comerciantes informales, buseros y microbuseros, es una tarea complicada, que requiere de un análisis minucioso y del diseño de propuestas viables, tanto para la población como para actores directamente involucrados en la problemática. Un equilibrio difícil de obtener cuando en juego existen intereses diversos y se carece de una visión conjunta sobre la ciudad que se desea construir.
Retos municipales
Cada nueva administración de la capital ha debido enfrentarse con los mismos problemas. La actual gestión no ha escapado a ello. Al inicio de su periodo, en 2006, la alcaldesa, Violeta Menjívar, debió resolver la crisis de recolección de basura en el Gran San Salvador. Si bien, en efecto, la administración no supo salir a flote con la crisis, también lo es que estos problemas son el resultado de las malas gestiones anteriores, incluyendo la del ex alcalde, Carlos Rivas Zamora.
Durante los últimos días, el ansiado ordenamiento del comercio informal ha ocupado la atención de la opinión pública, debido a algunas medidas impulsadas por la municipalidad. Esta vez, la alcaldía busca, de nueva cuenta, ordenar el Centro Histórico. Entre las medidas se incluye un plan de readecuación de las ventas del sector informal, la regulación del uso de los espacios públicos con fines comerciales, así como planes para mejorar la circulación del transporte público. También, destaca el diseño e instalación de puestos comerciales desmontables y el registro de los vendedores, a fin de contar con información certera sobre el sector.
Hasta el momento, estos intentos no han prosperado por la renuencia de los vendedores informales a abandonar sus actuales condiciones y aceptar las propuestas municipales. Así, se han negado a trasladarse a espacios definidos, porque este cambio incidiría, según ellos, en sus ganancias. Más allá de darles la razón o no a los vendedores, lo cierto es que el problema de ordenamiento merece salidas urgentes, que incluyan la opinión de los sectores afectados. La gran tarea pendiente de parte de la alcaldía es contar con una capacidad de negociación tal, que le permita ejecutar los cambios sin generar reacciones violentas o de descontento social. En todo caso, implementar políticas en esta materia conlleva afectar a ciertos sectores, lo cual es válido siempre y cuando el cambio, de manera racional y ética, se traduzca en un beneficio público mayor.
Intereses de por medio
San Salvador se ha convertido en un preciado botín para los partidos políticos, pues les permite cosechar un capital social y político capaz de asegurarles un rendimiento electoral favorable. Incluso, algunos dirigentes ven la alcaldía de San Salvador como una plataforma, para lanzarse al ruedo por la presidencia. Para ARENA, San Salvador representa una cuestión de honor pues, luego de tres gestiones al frente de la comuna, perdió la capital en 1997 ante el FMLN. Ello significó no sólo una derrota electoral, sino un golpe político para la derecha, pues la ex guerrilla ha ostentado, desde entonces, el control de la capital. Para el FMLN, la capital ha significado no sólo una muestra de su dominio político en San Salvador —y en la zona metropolitana en general—, sino una oportunidad para demostrar su capacidad de gestión en el manejo de la cosa pública.
De momento, la evaluación hacia la gestión del FMLN es favorable, pues en los primeros dos periodos al mando obtuvo algunos aciertos: una mejor comunicación con los habitantes, la participación ciudadana en la toma de decisiones y la administración eficaz de los recursos, entre otros. Sin embargo, ese análisis no obvia los claros retrocesos sucedidos durante la gestión de Rivas Zamora, que han significado un pesado lastre para la actual administración.
Aprovechando las coyunturas
La teoría de las oportunidades políticas, en gran parte aplicada a los movimientos sociales y grupos de presión, se centra en el análisis de los hechos que permiten el protagonismo de determinados actores cuando el contexto les es favorable y se convierte en un incentivo para actuar. Siguiendo esta lógica, los partidos políticos han sido los actores que mejor han sabido sacar ventaja a determinadas coyunturas. En el caso de las municipalidades, se aprecia ahora más que nunca el oportunismo electoral llano de ARENA, que desea obtener réditos políticos, ya sea ofreciendo ayuda y coordinación a la comuna, ya sea utilizando los problemas de la capital como material de campaña sucia. En ese sentido, a través del Ejecutivo, ARENA ha querido incidir en el rumbo de la capital. A mediados de 2006, ofreció su ayuda para superar la crisis de la recolección de basura en la capital, apoyo que fue aceptado en su momento por la alcaldesa Menjívar.
Este año, el ordenamiento del Centro Histórico ha sido la oportunidad perfecta para que ARENA ofreciera de nuevo ayuda a las autoridades de la comuna capitalina. En esta ocasión, el Ejecutivo ha organizado una comisión de enlace encargada de asesorar a la alcaldía en sus labores. Si bien la colaboración entre los distintos ámbitos de poder no representa en sí misma un problema, el peligro sí es latente cuando la injerencia del Ejecutivo puede no sólo restar méritos a la alcaldía, sino influir en la toma de decisiones y en la definición de las políticas a seguir en el ámbito municipal. En ese sentido, el protagonismo político debe hacerse a un lado, pues el interés primordial debe ser la construcción de una mejor convivencia social en San Salvador.
Por un lado, los vendedores locales deben lograr una mejor organización, así como ser conscientes de sus demandas y las implicaciones para la población en general. No basta con efectuar reclamos y protestas, pues si bien tales mecanismos son válidos como expresión del descontento, los mismos no deben socavar la institucionalidad establecida. De esta forma, el principal reto para el gremio es examinar la viabilidad de los proyectos y tomar en cuenta, en su análisis, los beneficios colectivos que estas acciones traerían para la población en general. Para la alcaldía, el reto es mayor, ya que debe ser capaz de ofrecer soluciones factibles al sector, que no sólo mejoren la estética de la capital, sino las condiciones sociales de quienes trabajan en ella. Así, la búsqueda de consensos y una negociación efectiva deben ser una prioridad para todos los involucrados en la problemática de San Salvador.
Ejecutivo y Asamblea preocupados por combustibles
La semana pasada, la comisión legislativa que analiza el mercado de los combustibles recibió al consultor internacional Robert Meyering. En su presentación, el especialista explicó a los diputados la importancia de vigilar y regular el mercado de los hidrocarburos pues, de lo contrario, las empresas petroleras abusan de los consumidores. También sostuvo que antes de tomar una decisión definitiva hay que analizar las posibles consecuencias del esquema regulatorio que se desea implementar.
Las declaraciones de Meyering generaron malestar en los gerentes y propietarios de las empresas petroleras radicadas en el país. Según el consultor internacional, los problemas que hay en el sector de los hidrocarburos son varios y están relacionados entre sí: en países donde el mercado es altamente concentrado, las petroleras imponen al detallista —la gasolinera— el precio al que debe vender. Es decir, le dictan las condiciones para la venta del producto y eso es ilegal. Otro problema es la falta de competencia entre empresas del sector debido a la verticalización del mercado. O sea que las empresas controlan la importación, procesamiento, distribución mayorista y venta al detalle del producto. Si no controlan toda la cadena, logran hacerse de la mayor parte de ella, sometiendo al resto de negocios a la dinámica impuesta por la empresa más grande. El último problema es la falta de instrumentos para sancionar a las empresas que deciden incrementar arbitrariamente los precios. Debido a que el alza de estos últimos se debe a la poca o nula competencia, el Estado debe contar con mecanismos efectivos para castigar los abusos de las empresas integradas verticalmente.
Con respecto al primer problema, Julio Villagrán, director de la Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Productos del Petróleo (ASDPP), ha expresado que varias gasolineras se quejan de que el distribuidor mayorista les obliga a vender el combustible dentro de un rango de precios determinado. Esta situación afecta la rentabilidad de las gasolineras independientes, pues variar los precios dentro de un reducido margen les impide competir abiertamente con otras. Además, existe un buen número de gasolineras que son propiedad de las petroleras, y dichas gasolineras establecen la dinámica del mercado porque tienen acceso a mejores precios. Así, mediante la vía del distribuidor mayorista y las gasolineras propiedad de las petroleras, las gasolineras independientes reciben presión para establecer los márgenes de precios propuestos por las transnacionales, y de esta manera, lograr algún margen de utilidad.
La integración vertical es otro aspecto que no contribuye a la competencia en el mercado de los hidrocarburos. Las compañías Esso, Shell, Texaco y Puma se dedican a la importación, distribución mayorista y venta al detalle mediante las gasolineras de su propiedad. En esta cadena, las petroleras Esso y Shell procesan el producto en la misma refinería, por lo que se refuerza la integración vertical del sector de los hidrocarburos. Esta integración permite que la formación de los precios de los combustibles funcione como una cascada. Desde la importación hasta el consumo final, se añaden, entre otros costos, el de transporte por la importación, el impuesto por el valor importado, el margen de utilidad del distribuidor mayorista, el impuesto por el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), el costo de llevar el combustible a la gasolinera, el margen de utilidad minorista, para tener, finalmente, el precio en bomba. Cuando una gasolinera es propiedad de una petrolera, los márgenes de utilidad del distribuidor mayorista y minorista benefician a la misma empresa.
El otro problema señalado por el consultor Robert Meyering es la falta de instrumentos para sancionar los abusos de las petroleras. Según el especialista, las características del mercado de los hidrocarburos en el país son convenientes para que las petroleras aumenten el precio de los combustibles, “por que no hay quien les haga competencia”. En este sentido, el especialista instó al gobierno a establecer una regulación eficiente que evite este tipo de abusos. Pero aclaró que las medidas regulatorias deben resultar de un pacto entre los diferentes sectores políticos, ya que, según Meyering, las transnacionales buscan dividirlos, para salirse con la suya.
Debido a la lentitud del gobierno para solucionar el problema, el Foro para la Defensa de la Constitución (FDC) expresó que las empresas petroleras irrespetan el orden económico que establece la Constitución, lo cual ha sido permitido por el gobierno. En concreto, José María Méndez, representante del FDC, afirmó que el oligopolio en el mercado de los combustibles violenta los artículos 101 y 102 de la Carta Magna. Según Méndez, el gobierno debe tener presente que el orden económico está supeditado a los principios de justicia social, es decir, debe promover la libertad económica en tanto que ésta no se oponga al interés social.
En este contexto, el presidente de la República, Antonio Saca, declaró que está “en la línea [de] que funcione el mercado”, pues no ve la necesidad de que el Estado importe petróleo. No obstante, reconoce la importancia de que haya una ley con “garras” que se sancione los abusos y contribuya a vigilar el mercado. En esta dirección, la ministra de Economía, Yolanda de Gavidia, dijo que actualmente la cartera bajo su responsabilidad revisa el marco regulatorio de los hidrocarburos para impulsar reformas en la ley del sector. Por otro lado, Roberto Rubio y Julio Villagrán, de FUNDE y la ASDPP, respectivamente, coincidieron en la necesidad de volver temporalmente al viejo sistema de precios de paridad de importación, ya que mientras se analiza el mercado de los hidrocarburos, deben detenerse los abusos con un esquema que regule el precio de los combustibles.
Petroleras disgustadas
Las declaraciones que dio la semana pasada el consultor Meyering hacen ver que el gobierno tiene mucha responsabilidad en el problema de los altos precios de los combustibles. En su reunión con los diputados de la Asamblea Legislativa, el consultor dijo “no hay competencia en este mercado”. Por si eso fuera poco, también dijo: “yo acuso a las compañías de que ganan mucho dinero, y que lo hacen porque las han dejado que lo ganen”. Tales palabras apuntan a que el gobierno y las petroleras comparten responsabilidades en este problema. Por un lado, las transnacionales tienen las mejores condiciones para abusar de los consumidores gracias al oligopolio y la verticalización que hay en el mercado de los hidrocarburos. Y, por otro, las instituciones gubernamentales –como la Defensoría del Consumidor, la Superintendencia de Competencia y la Dirección de Minas e Hidrocarburos del Ministerio de Economía– han sido incapaces de identificar el problema rápidamente. Además, que el presidente haya dado la orden para investigar el mercado de los hidrocarburos no le exime de responsabilidades, ya que los abusos de las petroleras suceden por omisión del Estado. Gracias a la liberalización del mercado, las petroleras logran establecer los precios arbitrariamente, aumentar sus ganancias y, de esta forma, dañar a los consumidores.
El problema de los hidrocarburos coloca al gobierno salvadoreño ante una disyuntiva: mantenerse fiel al esquema del libre mercado que está generando malestar en la población o establecer una serie de regulaciones que eviten el abuso de las petroleras. Para encarar el problema, el gobierno debe tomar en cuenta que el mercado es un oligopolio de cuatro empresas que tiene alto nivel de concentración económica debido a la integración vertical del sector. A partir de lo anterior, si el mandatario quiere beneficiar a los consumidores tendrá que optar por la regulación de los combustibles.
¿Innovación empresarial?
Sin duda, las palabras del consultor internacional y el trabajo de la comisión de la Asamblea Legislativa no son del agrado para los propietarios y administradores de las empresas petroleras, ya que ellas temen que se regule el sector y, de esta forma, se reduzcan las utilidades. Pero también hay que destacar que las declaraciones de Meyering no sólo disgustan a los propietarios de las petroleras, sino también a los que creen dogmáticamente en el libre mercado. Según ellos, el trabajo del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa entorpece el correcto funcionamiento de los mercados y restringe la libertad económica y empresarial.
Para defender a las petroleras, los dogmáticos recurren a sofismas aparentemente bien elaborados que niegan los abusos de estas empresas. En detalle, sostienen que no importa que en el mercado haya dos o diez mil empresas que provean un bien o servicio pues, independientemente del número de empresas, una siempre buscará aprovecharse de las demás mediante la diferenciación de su producto gracias al proceso de innovación empresarial. En otras palabras, el Ejecutivo y la comisión de la Asamblea Legislativa gastan sus energías en balde, ya que la competencia entre pocas o muchas empresas, mediante la innovación empresarial, garantizará los mejores precios de los combustibles para los salvadoreños.
Ciertamente, la innovación empresarial es un fenómeno importante en la dinámica del mercado; pero la intensidad de la competencia se relaciona no sólo con la innovación empresarial, sino también con el número de empresas que hay en el mercado. Un mercado con muchas empresas se caracteriza por una competencia más férrea, pues cada empresa debe diferenciar con más esfuerzo y creatividad su producto para cautivar y capturar a los consumidores tradicionales de las otras empresas. En este sentido, un modelo de mercado con muchos vendedores ayuda a comprender que el nivel de eficiencia, innovación y creatividad empresarial no es igual en un mercado de dos que en uno de diez mil empresas.
En un mercado con pocas empresas, la competencia y la innovación son procesos que, aunque continúan presentes, tienden a ser menos dinámicos. La estrechez del mercado y el bajo número de empresas motivan a los empresarios a pactar precios, pues perciben que el costo de innovar puede ser más alto que el de repartirse el mercado.
En base a lo anterior, y para tener un conocimiento más claro del mercado de hidrocarburos, es menester preguntarse qué tan innovadoras y creativas son las empresas importadoras y distribuidoras de petróleo. Sobre todo, en un mercado tan pequeño como el salvadoreño donde sólo hay cuatro empresas importadoras y dos de esas empresas procesan su producto en la misma refinería, distribuyéndolo, junto a las dos empresas restantes, a través de los mismos canales de comercialización. Con estos detalles, parece ser que las condiciones para diferenciar el precio del combustible son difíciles, no imposibles.
Finalmente, la sociedad civil debe presionar al gobierno para que tome una decisión que beneficie a los consumidores, al tiempo que debe cuidarse de personas que usan sofismas para defender los intereses de las grandes transnacionales.
Contribución mediática al proceso de paz
El año 2007 ha sido denominado por el presidente de la República, Antonio Saca, como el año de la paz social. Esta denominación llevó a los medios de comunicación a unificar esfuerzos con las iniciativas del Ejecutivo, a través de la campaña de Medios Unidos por la Paz (MEUNO). Ya desde noviembre del año pasado, momento en el cual acordaron normar su entrega informativa relativa a la violencia –no transmitir imágenes violentas o relacionadas a las pandillas en los noticieros nacionales, entre otros acuerdos— los medios de comunicación decidieron dar su contribución a la pacificación de la sociedad salvadoreña.
El día 18 de enero, los periódicos La Prensa Gráfica, El Gráfico, Diario Co Latino y El Mundo, así como la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) y los canales de televisión Tecnovisión, ESTV, 21, 19, 2, 4, 6, VTV y Canal 12, se unieron para dar vida a la campaña MEUNO. Sin embargo, la campaña inició de manera oficial el 9 de noviembre de 2006, con una primera etapa que consistió en la firma de las entregas informativas. Posteriormente, desde la segunda quincena de enero inicia la segunda fase, la cual consiste en la difusión masiva de mensajes que incentivan a la población salvadoreña a convertirse en artífice de la paz desde su propia experiencia, a través de la radio, prensa y televisión. Además, en una última etapa la campaña MEUNO pretende fortalecer la sana convivencia con la presentación de anuncios y actividades colectivas transmitidas en los medios que conforman la alianza. El propósito de todo esto es contribuir a potenciar una convivencia social armónica en El Salvador.
La responsabilidad social y los medios de comunicación
La responsabilidad de los medios con la sociedad tiene que ver en principio con el eje fundamental de la libertad de prensa. En otras palabras, al hablar de medios de comunicación o difusión, se habla del manejo de la información. Ahora bien, el término información, en su plena expresión, es un bien público, que no sólo influye en las actitudes de los ciudadanos y las ciudadanas, sino que les proporciona elementos valorativos y de juicio, además de hacerles visibles los procesos y acontecimientos de la realidad nacional.
Así, entonces, el derecho de información supone a dos actores claves: por un lado, los medios periodísticos; y, por otro, a los ciudadanos y las ciudadanas. Ambos actores tienen derecho a una información objetiva, precisa y oportuna; en otras palabras, a una información no manipulada ni parcial. Los primeros tienen el derecho a acceder a las principales fuentes de información del país, así como el derecho de procesar esa información y hacerla llegar a la población de la manera más libre y eficaz posible. Los segundos tienen derecho a ser informados debidamente por los medios periodísticos, sin verse privados del acceso a hechos importantes, mismos que deben ser contextualizados debidamente por los informadores.
Desde esta concepción, ¿cómo deben, entonces, los medios procesar la problemática delictiva del país? Vale la pena aclarar que la violencia no está conformada simplemente por actos o hechos criminales aislados. Por el contrario, es un proceso complejo que sucede en determinados contextos y en el que hay que identificar no sólo a los agentes, sino también los orígenes y las consecuencias. La violencia que padece el país en la actualidad involucra a una amplia gama de actores institucionales e individuales –pandillas, crimen organizado, policía, delincuentes comunes— así como a distintos tipos de víctimas –mujeres, jóvenes, comerciantes, empresarios del transporte colectivo—. También involucra a los medios de comunicación. En efecto, el discurso mediático sobre la violencia –al que se añaden imágenes fotográficas o de vídeo— ayuda a configurarla, es decir, a fijar ciertas características suyas y a ocultar otras.
En este sentido, los medios de comunicación son actores fundamentales en la configuración de las distintas representaciones que se hace de la violencia la sociedad salvadoreña. En primer lugar, porque reseñan determinados delitos que son situados en cierto espacio y tiempo; en segundo lugar, porque dan cobertura y seguimiento a las políticas de seguridad del Estado salvadoreño; en tercer término, porque investigan de forma paralela a las autoridades determinadas prácticas delictivas; en cuarto lugar, porque a su modo indagan sobre las causas de la violencia; y, por último, porque hacen eco de las reacciones de sectores influyentes de la sociedad frente a la a la problemática de la violencia, la delincuencia y la inseguridad ciudadana.
En otras palabras, los medios de comunicación desempeñan un papel clave en la conformación de los que se puede denominar representaciones ideológicas de la violencia. No son los medios los que generan violencia, pero sí son ellos los que crean las representaciones que mucha gente se hace ella. Y esas representaciones han tenido un sinnúmero de debilidades, omisiones y tergiversaciones que poco han ayudado a entender a cabalidad la problemática. En esta línea, algunas formas de violencia han sido poco visibles en los medios; por ejemplo, la violencia estructural y la violencia estatal.
La violencia estructural incluso puede llegar a legitimarse por algún tipo de consentimiento por parte de aquellos que la sufren directamente y que, no sin el influjo de ciertos mensajes mediáticos, aceptan como “natural” una jerarquía social que promueve graves desigualdades entre ricos y pobres, hombres y mujeres, niños y adultos.
Algunos ejemplos de cómo se legitima la violencia estructural
Ámbito
|
Mecanismos ideológicos de legitimación de la violencia |
Cultura popular |
Machismo en todas sus representaciones |
Cultura oficial |
Culto a las armas, a las jerarquías y a la disciplina, menosprecio a los opositores políticos |
Sistema económico laboral |
Diferencias salariales vistas como necesarias (hombres/mujeres; campo/ciudad). Concentración de la riqueza en pocas manos vistas como una bendición divina o una consecuencia de las leyes naturales |
Sistema educativo |
Ausencia de reciprocidad profesor-alumno/alumna; contraposición entre “los que saben” (profesores) y “los que no saben” (alumnos y alumnas) |
Sistema de salud |
Considerar que la salud es un bien que sólo debe estar al alcance de quienes pueden comprarlo; fomentar la creencia de que la salud no es un derecho de todos y todas, sino una dádiva gubernamental que se otorga cuando se puede |
Deterioro ambiental |
Convicción de que los recursos naturales están ahí para ser devorados por el mercado; creer que el desarrollo se alcanza construyendo moles de cemento y hierro |
Medios de comunicación |
Promoción de estereotipos sobre presuntos agentes de violencia: por ejemplo, pandilleros=criminales; trivialización de la violencia, amarillismo y sensacionalismo |
Fuente: elaboración propia
Sin duda, los grandes medios de comunicación hacen eco de muchos de esos mecanismos de legitimación de la violencia estructural. Pero no son sus únicos responsables; de hecho, el sistema educativo juega un papel nada despreciable en su reproducción, al igual que la familia. Estos agentes legitimadores añaden al problema de la violencia mayor complejidad. Pero, no se puede dejar a un lado el papel de los medios y las diferentes maneras y mecanismos de legitimación de la violencia que aparecen en ellos. No toda la información contiene este sesgo ni, aunque así fuera, es casi imposible prescindir de los medios de comunicación. En El Salvador –al igual que en otras sociedades contemporáneas— una buena parte de las relaciones sociales está influida por la cultura mediática, tanto en su dimensión tecnológica como en su dimensión de contenidos (información, entretenimiento, conocimiento y formación). Esto otorga un enorme poder a los medios, un poder que no siempre es usado responsablemente. Con el tema de la violencia, lo usual ha sido cubrir diariamente algunos casos relacionados con ella –los grandes medios se “especializaron” en la violencia asociada a las maras— haciéndolos puntos de agenda permanente, sin considerar otros casos importantes, a veces más fundamentales para entender la dinámica de la sociedad en su conjunto.
Reflexión final
Como ya se dijo, MEUNO es una iniciativa que surge de la mayoría de empresas mediáticas en El Salvador. Bien dicho está por los representantes de los principales noticieros nacionales que es un esfuerzo que requiere de la colaboración ciudadana. “El lanzamiento publicitario –sostuvo Narciso Castillo— es la manera en como los medios informativos dan su aporte a la sociedad para eliminar el ‘hábito de violencia en el país’”. No obstante, pensar que una campaña mediática modificará de un día para otro los hábitos violentos en el país es una ingenuidad. Como primer paso está bien. Pero el enfoque de fondo de esa campaña debiera generar, en el mediano y largo plazo, un conjunto de valores y creencias contrarias a la violencia.
En este sentido, no se trata de que algunos medios de comunicación –los que más yerros éticos han tenido en el pasado reciente— se involucren en una campaña de promoción de la paz para recuperar el prestigio perdido, sino que, con honestidad y responsabilidad, cumplan con el papel que les toca jugar en una sociedad que a duras penas avanza hacia la democracia. No se trata tampoco de que los medios se erijan en los principales protagonistas de un proceso del cual les corresponde ser un actor entre otros actores, cuyo aporte no puede ser obviado: organizaciones de la sociedad civil, iglesias, partidos políticos y gremios empresariales.
Todas las tardes doña Santos se sienta frente a la ventana esperando que regrese de jugar, de la Universidad o de estar con sus amigos. Pero no. Hace más de veinticinco años que no escucha su voz ni su risa, se fue y no regresó; se llevó la alegría. Ahora, el pelo de esta madre se decoloró; pero cuando desapareció, aún tenía vida. Pese a todo, el paso de los años no le ha marchitado la esperanza de que esté vivo, de verlo, hablarle, besarlo y decirle “hijo”. Esa ilusión creció cuando se firmó el Acuerdo de Chapultepec. Hace poco celebraron, quienes lo firmaron, quince años desde entonces y a ella la ausencia todavía la hiere, la lastima. Sigue preguntándose, ¿dónde está? Y sigue esperando respuesta. ¿Acaso no es esto una tragedia repudiable? La comunidad internacional así lo entiende y por eso ha declarado la desaparición forzada como un crimen contra la humanidad, que no se acaba mientras no se sepa qué pasó con la víctima. Más allá de los años que pasen desde que ocurrió el hecho, para doña Santos todos los días hay violencia por esa separación forzada, dolorosa.
Por eso, una delegación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró hace unos días que el Estado salvadoreño comete ese delito. Por más que el Vicecanciller menosprecie el señalamiento y afirme que desde 1992 no se registran ese tipo de casos, la recalcitrante negativa oficial para investigar los que se dieron durante el conflicto armado lo legítima. Eduardo Cálix, el mencionado funcionario, quizá no se da cuenta que con sus palabras –lejos de librar de culpas al Estado– avala la acusación porque en el fondo está aceptando que sí hubo desapariciones forzadas y que si no hay nadie tras las rejas por esa práctica es porque no se investigó, porque nunca se tuvo un real compromiso con la verdad.
Aunque desde 1980 hasta 1992 la ONU registró 2,661 desapariciones forzadas, además de la falta de castigo, hasta la fecha a ninguna víctima se le ha reparado –en lo posible– el daño causado. Que ahora funcione una Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas, no es un logro que se pueda agenciar el gobierno. Si de éste dependiera este trabajo no se realizaría; fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que, en su condena por el caso de las hermanas Serrano Cruz, obligó a que se hiciera. Por eso, no tiene sentido que Cálix haga berrinches después de que la delegación de la ONU reconoció el trabajo de la Asociación Pro Búsqueda y no el de la citada entidad oficial. Qué puede reclamar, si lo que se hace no es de buena gana sino por imposición y para no terminar de hundir la imagen gubernamental.
Eso lo confirma su retorcida concepción de las desapariciones, que de seguro comparten sus compañeros de gabinete; el Vicecanciller cree que este delito es una “consecuencia innata de una confrontación interna”. A partir de esa retrógrada idea, se entiende que le hayan puesto candado a los archivos oficiales que podrían ayudar a esclarecer estas injusticias. Durante más de veinticinco años, familiares de víctimas y las organizaciones de derechos humanos que les acompañan han demandado acceso a la documentación que pueda ayudarles a resolver los casos; sin embargo, siempre han chocado con la oposición estatal. No investigan ni dejan que otros lo hagan; o, como dice la gente: ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. En ese sentido, el grupo de la ONU que visitó el país también recomendó abrir los archivos “con el fin de fortalecer los resultados de hallazgo de personas desaparecidas”.
La representación de este organismo internacional, también conminó a que El Salvador se adhiriera a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, y al Estatuto de Roma que da vida a la Corte Penal Internacional. Claro que el Vicecanciller se opuso, con el pretexto de que estos instrumentos internacionales contrariaban el ordenamiento jurídico interno; en realidad, lo hace por temor a que su suscripción tenga consecuencias legales para los violadores de derechos humanos que han protegido desde 1992.
El otro “jalón de orejas” que le dieron al gobierno fue por la Ley de Amnistía, para reformarla y poder así contemplar sanciones para los responsables de crímenes contra la humanidad. Esto ya lo han pedido, de forma más enérgica y tajante, otros organismos internacionales –como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– sin obtener resultados favorables. Lo mismo ha sucedido ahora. Más aún, esta normativa ha sido calificada antes como “la piedra angular” del proceso de paz por el ex presidente Francisco Flores y hoy como su “columna vertebral” por Cálix.
“Si le quieren hacer variantes en nombre de los derechos humanos (...) lo que vamos a lograr es que aquí abramos viejas heridas y pongamos en riesgo la estabilidad social en el país”, afirmó el Vicecanciller. Lo mismo que durante trece años se ha estado repitiendo por los protagonistas del conflicto; lo mismo que le exigieron los militares a Antonio Saca cuando era candidato presidencial; lo mismo que le dicen a doña Santos y a las otras víctimas que buscan justicia. Este estribillo oficial no tiene sentido por varias razones.
Primero, porque lo decente en el ámbito mundial es que después de una guerra se juzguen los principales criminales como un paso necesario para restaurar la paz. Además, porque las heridas de las que hablan no las tienen quienes violaron los derechos humanos, sino sus víctimas. Por otra parte, para asumir como válido ese argumento tendrían que explicar a cuál estabilidad social se refieren. En la actualidad, a diario se cometen más de diez homicidios, la sociedad está polarizada, la violencia se respira en todos los rincones y a cada segundo, y la pobreza mantiene como rehén a más del 40% de la población. Si eso es estabilidad social para los voceros del gobierno, andan mal de la cabeza o bien de los bolsillos.
Y no sólo esa forma de entender la realidad indica que algo no les funciona bien; también está la ocurrencia más reciente de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). El grupo de diputados de esta agrupación política promovió declarar “Hijo Meritísimo de El Salvador” a Roberto D’Abuisson, líder de los escuadrones de la muerte y principal acusado de la ejecución de Monseñor Romero.
De 1977 a 1979, período en que dirigió la Agencia Nacional de Servicios Especiales de El Salvador (ANSESAL) en la Guardia Nacional, el Socorro Jurídico Cristiano registró más de 456 denuncias de desapariciones forzadas, asesinatos y torturas. En 1978, la CIDH visitó el país y en su informe estableció lo siguiente: “Obran en poder de la Comisión pruebas inequívocas de que Sergio V. Arriaza, Juan José Yánez, Lil Milagro Ramírez, Ricardo Arrieta, Carlos Antonio Madriz y Luis Bonilla fueron detenidos y torturados por agentes del Gobierno de El Salvador”. Los responsables de esos hechos eran subalternos de D’Abuisson. Este individuo también fue señalado por la Comisión de la Verdad como fundador de los escuadrones de la muerte que actuaban desde las secciones de inteligencia en la Fuerza Armada de El Salvador. Además, en un tribunal civil de Fresno, California, el ex embajador de Estados Unidos en El Salvador, Robert White, los señaló como el principal responsable del homicidio de Monseñor Romero.
Esta deplorable designación que ahora promueven, es como echar limón y sal en una herida que no se ha cerrado y de la cual sigue brotando sangre; es un atentado certero contra la “paz social” y otra muestra más de la terquedad institucional en promover la impunidad. Por eso, cada día queda más claro que la decencia, la vergüenza y la dignidad son valores desconocidos para la mayoría de legisladores, legisladoras, el mandatario, sus ministros y otros funcionarios públicos.
Kibera. Sacudida e invitación a la
conversión y la liberación
Nairobi es la capital de Kenia, país que, en la lista de pobreza, está por detrás de Haití. Uno de sus suburbios, Kibera, donde se hacinan 800 mil personas –algo así como San Salvador— es el champerío, la favela más grande de África. Hay una letrina, infame, para cada 200 personas, y a veces hay que pagar unos centavos para usarlas. En algunos lugares, hay que esperar a las lluvias para poder evacuar la basura en pequeños riachuelos.
No me gusta empezar así, sobre todo por respeto a las personas que allí viven y a su dignidad que se expresa de mil modos. Pero si ignoramos la realidad de Kibera, nos quedaremos con los modernos rascacielos del centro de la ciudad y con el inmenso estadio, muy bello por cierto, donde tuvo lugar el Foro Social Mundial, del 20 al 25 de enero, pero al que no se pudieron hacer presentes los habitantes de Kibera, por la distancia y por el precio del pasaje en bus.
Además, tuve la suerte de participar en el Foro Mundial de Teología de la Liberación, del 16 al 19. No voy a ofrecer una crónica, pues se hace en otro artículo. Pero en el trasfondo de Kibera voy a hacer algunas reflexiones alrededor del tema.
Ante todo, Kibera es principio hermenéutico, que dicen los filósofos, lugar teológico, que dicen los teólogos, para comprender la realidad e interpretar lo que debemos hacer con ella. Sin empezar por ahí, dudo que entendamos bien la teología de la liberación y cómo propiciarla de modo que ayude realmente a la liberación. Kibera abre nuestros ojos, aun cuando pensemos que ya los tenemos abiertos. Mueve nuestras entrañas a misericordia, aunque pensemos que ya nos dedicamos a los pobres. Y bien se nos puede ofrecer como sacramento del misteryum fascinans et tremens, misterio fascinante y aterrador, aunque pensemos que sobre el misterio de Dios ya sabemos lo suficiente –o que lo podemos ignorar sin mayor pérdida. Pero para los creyentes en el Dios de Jesús, dudo que haya mejor lugar para escuchar sus palabras: “Estos son mis privilegiados. Para ellos vivió y murió mi Hijo. Desvívanse para que tengan vida y libertad, y recuperen la dignidad. Aprendan de ellos a vivir, a resistir, a mantener esperanza. Y desde ellos tengan una utopía: ser todos hermanos y hermanas, no en abstracto, sino con ellos y ellas. Y recuerden lo que dijo Oscar Romero: ‘La gloria de Dios -mi gloria- es que éstos hombres y mujeres vivan’”. Y a Kibera hay que añadir otras 1.600.000 personas que en Nairobi viven en tugurios miserables. Son el 60% de la población, y viven en el 5% del territorio. Desde esa realidad voy a hacer las siguientes reflexiones.
1. “Realmente mundial”. Así se llaman estos foros: “mundial”, y es bueno que así se llamen. Lo importante es que en ellos se haga presente el “mundo real”, y de eso saben mucho en Kibera. El lugar en que se celebra un foro no debe fungir sólo como mero lugar (un ubi categorial), sino como realidad (un quid sustancial). Con muchas miserias y muchas esperanzas, en lugares como Kibera todo es más real que cuando se habla de nuestro planeta en el consejo de seguridad de Naciones Unidas o en el Banco Mundial, en la noche de los Oscars o en campeonatos mundiales –y ciertamente más que en Davos. Y en esos foros hablan gentes reales de muchas y variadas partes. Lo harán mejor o peor, pero son palabras “suyas”, de esos “otros” que normalmente no hablan: mujeres africanas que nos cuentan lo que les aflige –ablaciones, por ejemplo— y lo que les da esperanza –se organizan para luchar. Otros, los del primer mundo, aunque no insertos, nos sentimos al menos reubicados en la verdad del planeta. Y desde la distancia, fuera de los foros, Kibera sigue siendo la pregunta de si somos reales, o si vivimos en el docetismo, en la irrealidad -el peligro de siempre. Y lanzan esta otra pregunta: “¿quién se responsabiliza de este mundo?”. Responsabilizar a otros no es difícil, y hay que hacerlo. Pero preguntarnos por nuestra propia responsabilidad no suele ocurrir, y también hay que hacerlo.
2. “Liberación redentora”. Hay que insistir –y se insistió— hasta la saciedad en la liberación de un mundo “gravemente enfermo”, que decía Ellacuría, “amenazado de muerte”, que dice ahora Jean Ziegler. Hay que liberar de la pobreza y de la injusticia, de la discriminación de razas y de género, del silencio y de la mentira, de la crueldad y la trivialización de lo humano. También de aquellas formas religiosas, democráticas, teológicas, que oprimen más que liberan. Y hay que liberar para la utopía de la vida y la fraternidad. La esperanza grita “otro mundo es posible”, pero antes la compasión grita “otro mundo es necesario”. Esta liberación es articulus statis vel cadentis humanitatis. La liberación tiene una necesaria dimensión de lucha, lo cual es, al menos, proclamado. Pero también de redención, de erradicar las raíces estructurales del mal. Para ello se necesita entrega y generosidad sin límites, lo que antes se enfatizaba en presencia de los miles de mártires que ofrecieron todo por la liberación de sus gentes, y de lo que hoy se habla menos, como si se hubieran encontrado caminos de una “liberación sin dolor”. Eso es no tomar en serio la dimensión agonista de la existencia cristiana, ni el dolor de la gente.
3. “El Theos de la teología”. El Theos mueve a la praxis de liberación, pero también exige e invita a un modo humano y cristiano de llevarla a cabo. En concreto, se necesita humildad, pues a veces da la sensación de que sólo los otros, los opresores, tuviesen necesidad de conversión, y como si a nosotros no nos salpicase la arrogancia, la hybris contra la que nos avisa Pablo. Sigue siendo necesario “hacer la revolución como un perdonado”, que decía González Faus hace treinta años. La conversión siempre es necesaria, aunque como toda realidad expresada en lenguaje religioso está siendo silenciada. También las praxis de liberación llevan el lastre de todo lo humano: incoherencias, personalismos, protagonismos, facilismos, y a veces también corrupción, encubrimiento… El Theos nos mueve a liberar a otros de la opresión que sufren, pero mueve también a liberarnos a nosotros mismos. Y, liberados, a liberar mejor a los demás.
4. “El misterio del Theos”. Dios nos remite a las víctimas para liberarlas. Y las víctimas, a su vez, nos remiten –o nos pueden remitir— a Dios, con toda seriedad. No es bueno para la teología ni es fructífero para la liberación que se haga de Dios un problema resuelto –o simplemente que se lo ignore. Buena es, por ello, la pregunta de la teodicea: el misterio del Dios ausente, y preguntarnos “si podemos encontrar a Dios en Kibera”. Sin hacernos esa pregunta no crecemos en humanidad. Pero, como en el final del evangelio de Marcos, el crucificado puede expresar también el misterio del Dios presente. En Kibera, en sus hombres y mujeres, podemos encontrar a Dios aun en medio de mil penurias, debilidades y desafueros. Lo podemos encontrar en su cotidiano vivir, en su firmeza y resistencia, en la dignidad y esperanza que podemos intuir cuando nos acercamos a ellos. En lo que cuentan las personas que les acompañan diariamente, sencillas religiosas muchas veces. En los niños -siempre sonrientes- que van a una destartalada escuela, con el afán de aprender y con muy poco más. Allí se asoma Dios, el Dios de pobres y víctimas. No estamos en disposición ahora de detallar más lo bueno y positivo. Lo que hemos dicho puede parecer poca cosa a los que damos la vida por supuesto, pero es un máximo. Es la santidad primordial. Existe vivo un principio de vida que genera vida. Y como dicen muchos allí, es su riqueza. Que Dios esté presente en esto podrá ser objeto de discusión. Pero mal haría una teo-logía de la liberación en no buscar a Dios allí. Y en no celebrarlo, cuando lo encuentra.
5. “Ecumenismo de religiones con vigor”. Ecumenismo, diálogo interreligioso, me parece bueno y necesario. Y existe. Nairobi y El Salvador están a miles de millas de distancia, y raro es que sus pueblos se conozcan. Sin embargo, algo los une. En una escuelita de Kibera, una niña me dijo: “¿El Salvador? La tierra de un obispo”. Se refería a Monseñor Romero. Un compañero jesuita de la República Democrática del Congo me habló de una tesis doctoral, escrita en la Universidad de Lovaina en el 2004, con el siguiente título: “El obispo Munzihirwa, ¿el Romero del Congo?”. Munzihirwa, muy parecido a nuestro Monseñor, fue asesinado en 1996. Y en la clausura del Foro de Teología, al final tuve la oportunidad de saludar a Desmond Tutu. Había tenido una ponencia impresionante, por la hondura de compasión, el hambre de justicia y la profundidad de fe. Se lo agradecí, y sólo añadí que venía de El Salvador, la tierra de Monseñor Romero. Entonces, como ensimismado, comentó con convicción y agradecimiento: “¿Romero?. He inspired us”. Nuestro Monseñor, salvadoreño y católico, estaba presente en la Sudáfrica anglicana. Sin conocerse, Desmond Tutu y Óscar Romero, llegaron a ser hermanos, no sólo dialogantes ecuménicos. Y lo que ahora quiero enfatizar, lo fueron sin dejar ninguno de los dos su Iglesia, y sin buscar, para que prosperase el ecumenismo, mínimos comunes, sino verdaderos máximos: en ambos casos el gran amor por sus pueblos oprimidos, y la disposición a darlo todo por su liberación.
Este ecumenismo -o diálogo- debe ocurrir también entre las religiones. Pero quiero mencionar un peligro, tal como lo veo, y apuntar a una solución. El peligro es que el diálogo interreligioso se conciba desde lo que puede ser común a todos, aunque para ello haya que contentarse con mínimos, terminar con religiones diluidas, sin vigor. Entonces, todos podremos estar de acuerdo, pero lo acordado será poco y muy débil para revertir este mundo. La solución, pienso, va por otro lado: que cada religión profundice en lo suyo propio, en lo mejor que tiene y en lo que piensa que más va a transformar a este mundo enfermo. No sé cuánto ecumenismo generará, pero estará basado en la hondura de lo religioso. Es necesario expandir los acuerdos, aunque sean mínimos, pero a la larga es más fructífero profundizar en lo positivo de cada religión. Y no creo que esto dificulte el ecumenismo. Pienso que profundizar en Jesús de Nazaret, en el Gandhi del hinduismo, en el Buda, puede unificar a los hombres y mujeres de buena voluntad. Y me fijo aquí en testigos antes que en textos.
Mi esperanza es que coincidamos en lo profundo, en lo que –dicho ahora en terminología del cristianismo— queda expresado por reino y Dios, profecía y utopía, compasión y justicia, praxis y gracia… El ecumenismo que el mundo necesita no es simplemente que todos nos encontremos en algún lugar, sino que nos encontremos haciendo, esperando y rezando por la salvación, la redención y la humanización que el mundo necesita. Y esto se logra cuando una religión -o religiones- es una religión con vigor.
En Nairobi –a la luz de Kibera— recibimos algo importante que he intentado poner en palabra. Y regresamos con una esperanza: con conversión y sin hybris, con compromiso y sin docetismo, todos nos podemos unir para que la vida sea posible. Y así, la gloria de Dios. Monseñor Romero y Kibera, cada uno a su modo, lo proclaman: “La gloria de Dios es que el pobre viva”. Y “la gloria del pobre –prosiguiendo y parafraseando a Ireneo— es la visión del rostro del hermano y, en definitiva, del rostro de Dios”.
Jon Sobrino. 14 de febrero, 2007
|