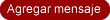He venido para dar testimonio de la verdad (Jn 18,37)
Creo que estas palabras de Jesús definen y aclaran la muerte de nuestros hermanos jesuitas. Todo en la vida de ellos estuvo caracterizado por una ardiente búsqueda de la verdad. Buscaron la verdad sobre Dios y trataron de hacerla asequible a los hombres. Buscaron la verdad sobre el hombre y se esforzaron en descubrir y hacer patente ante el mundo las semillas del resucitado presentes en el dolor y la solidaridad de los pobres. Buscaron la verdad sobre el mundo y sobre la realidad de esta pequeña parcela del mismo que se llama El Salvador y se empeñaron en empujar esta realidad hacia derroteros de justicia, de fraternidad, de diálogo, de campo abierto donde los pobres puedan decir su palabra y mantener su dignidad.
Por buscar la verdad y decir la parte de la misma que iban encontrando, fueron asesinados. Como tantos otros muchos en El Salvador. Como Monseñor Romero. Y porque esa verdad era favorable a los pobres, porque esa verdad desde la práctica universitaria, desde el testimonio personal y desde la denuncia proféticas iba abriendo espacios a la conciencia de todos, favorecía la concientización y organización de los pobres, ayudaba a vislumbrar un futuro donde todos nos pudiéramos llamar realmente hermanos sin que los hechos negaran la palabra, un futuro sin estos ríos de sangre injustamente derramada, sin hambre, sin miseria, sin corazones desgarrados por el odio, por el miedo, por la desconfianza y violencia que genera el hecho de que muy pocos tengan demasiado y demasiados no tengan nada.
Amantes de la utopía, eran realistas y sabían dar pequeños pasos cuando era necesario. No se conformaban con ningún tipo de componenda. Sabían exigir y decir la verdad incluso en medio de una guerra civil que polariza, divide y oculta muchas veces datos elementales de la realidad. Sabían defender la vida, sabían que la paz pasa necesariamente por los derechos de los pobres, y sabían darle a sus afirmaciones ese rigor universitario que hacía más patente, e incluso más brillante, la luz de la verdad.
Su muerte ha venido a sellar con sangre su testimonio de la verdad. Esta última palabra colectiva y martirial de nuestros hermanos, ha venido a unirse al coro inmenso de tantos salvadoreños asesinados por tener hambre y sed de justicia y que son al mismo tiempo semilla, flor y fruto. Ha venido a unirse, desde la sangre del pueblo, a ese rostro dolorido del Señor Jesús que se revela hoy en América Latina en los rostros de los marginados de nuestras ciudades, de los campesinos sin tierra, de los indígenas sin voz, de los niños sin esperanza, de los ancianos a los que nadie ofrece ternura, de los que son perseguidos e incluso muertos por buscar que el evangelio se convierta en vida en nuestros pueblos rostros destrozados. En definitiva, por el egoísmo de unos pocos, por el pecado de todos, por la brutalidad de quienes creen que la muerte es solución para los problemas humanos. Rostros destrozados, como simbólicamente quedaron destrozados por la metralla los rostros de nuestros hermanos.
"Mi Reino no es de este mundo" decía Jesús, uniendo estas palabras a su compromiso con la verdad. Nuestros hermanos buscaron ese reino que no se construye con el egoísmo que predomina en este mundo en el que las tres cuartas partes de la población pasa hambre. Y no buscaron honores, glorias, cargos, sino simplemente servir. No se buscaron a sí mismos, sino que amaron entrañablemente al pueblo sufriente de El Salvador y pusieron a su servicio la propia palabra y la vida.
¿Puede este mundo dominado por el egoísmo destruir la dinámica del reino? ¿Se puede matar el testimonio de la verdad? Nuestra fe en el Señor resucitado nos dice que no. Y la propia experiencia, muy breve por cierto, que tengo como provincial de la Compañía de Jesús en Centroamérica (perdónenme este testimonio personal), me confirma en que nada ni nadie puede destruir el testimonio de la verdad. De esa verdad que no es nuestra, sino que está construida con el cuerpo destrozado y la sangre derramada de Jesucristo, al que se unen la sangre y los cuerpos destrozados de aquellos a quienes el Señor da la gracia de ser testigos de la verdad.
Con orgullo puedo decir hoy, que mientras el mismo odio que asesinó a Monseñor Romero segaba las vidas de nuestros compañeros, nuestros jóvenes estudiantes acompañaban en los refugios provisionales del arzobispado a nuestros hermanos de los barrios especialmente golpeados por esta guerra, recogían muertos y moribundos de ambos bandos en medio de la locura de una lucha sin tregua, protegían a niños, acompañaban a los que salían entre las balas de las zonas de combate, consolaban a quienes perdían a sus seres queridos, permanecían al lado de los pobres. ¡No han matado a la Compañía de Jesús! ¡No han matado a la Universidad José Simeón Cañas!
El testimonio de la verdad sigue. El amor es más fuerte que la muerte. Nuestros hermanos tienen sucesores dignos en la Compañía de Jesús y entre los laicos de la UCA, dispuestos a servir en la Iglesia, en la universidad, en El Salvador, siempre al lado de los pobres. Unidos en el coraje y en el compromiso a Monseñor Romero, a tantos buenos sacerdotes que nos precedieron con su ejemplo, a tantos laicos desconocidos, testigos en el amor y en la sangre.
Que tanto testimonio proclamado en sangre se convierta en un urgente grito de paz. ¡No a la muerte! ¡No a la guerra! ¡No a la injusticia! ¡Sí al amor de las Bienaventuranzas transformando las estructuras de relación entre los hombres! ¡Sí al testimonio constante, en vida y en palabra, de la verdad sobre Dios, sobre las personas humanas y sobre el mundo en que vivimos!
No hay testimonio cristiano de la verdad sin eucaristía. Nuestros compañeros Elba Ramos, Celina, Segundo Montes, Ellacuría, Joaquín López, Amando, Juan Ramón Moreno e Ignacio Martín-Baró están ya unidos al Señor en la muerte y en el Espíritu. Que nuestra eucaristía se convierta en una comunión íntima y comprometida con el cuerpo y con la sangre del Señor Jesús en el que viven ya nuestros hermanos.