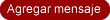Desde el 13 de noviembre estaba en Hua Hin, a unos 200 kilómetros de Bangkok, Tailandia, dando un breve curso de cristología. Seguía por radio los trágicos acontecimientos de El Salvador y había logrado hablar por teléfono con los jesuitas. Todos estaban bien, me dijeron, y Ellacuría ya había regresado de Europa y había entrado al país sin problemas. Ese mismo lunes 13, la Fuerza Armada había registrado nuestra casa, cuarto por cuarto, y el Centro Monseñor Romero de la UCA, pero sin mayores consecuencias.
A última hora de la noche del 16 de noviembre, serían las 11 de la mañana en San Salvador, un sacerdote irlandés me despertó. “Ha sucedido algo terrible”, me dijo. “No está muy claro, pero parece que han asesinado a algún jesuita de la UCA, no sé si es el rector. Desde Londres te informarán mejor”.
De camino a l teléfono pensé, aunque no quería aceptarlo, que habían asesinado a Ignacio Ellacuría, y pensé cuántas veces habíamos temido que esto ocurriera. Realmente, Ellacuría había sido, sin demagogia, con objetividad, con la palabra de verdad y con la valentía y tenacidad que siempre lo caracterizó, un auténtico profeta en sus escritos y, cada vez más, públicamente por televisión. Hacía poco tiempo, una señora del pueblo me había dicho después de verlo en televisión: “Desde que asesinaron a Monseñor nadie ha hablado tan claro en el país”. Todos estos pensamientos pasaron por mi mente durante el breve camino al teléfono.
Al otro lado de la línea, en Londres, me hablaba un gran amigo mío y de todos los jesuitas de El Salvador, y un gran solidario con el país y con la Iglesia. Comenzó con estas palabras: “Ha ocurrido algo terrible”. “Ya sé”, le contesté. “Ellacuría”. Pero no sabía. Me preguntó si estaba sentado y si tenía algo para escribir. Le dije que sí, y entonces me contó lo que había sucedido. “Han asesinado a Ignacio Ellacuría”. Me quedé en silencio y no escribí nada, pues ya me lo temía. Pero mi amigo continuó: “Han asesinado a Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López”. Mi amigo leía los nombres despacio y cada uno de ellos iba resonando como un martillazo que recibía en total impotencia. Yo los iba escribiendo esperando que la lista terminase después de cada nombre que iba mencionando. Pero no, a cada nombre seguía otro, y así hasta el final. Toda la comunidad, toda mi comunidad había sido asesinada. Además, con ella también fueron asesinadas dos mujeres. Vivían en una casi que estaba a la entrada de la Universidad y, por miedo a la situación, pidieron a los padres pasar la noche en nuestra casa donde se sentían más seguras, También ellas fueron asesinadas inmisericordiosamente. Sus nombres son Julia Elba, cocinera de los jesuitas durante años, y su hija Celina de 15 años. Como en el caso de Rutilio Grande, con quien fueron asesinados dos campesinos, también murieron dos sencillas mujeres del pueblo salvadoreño con los jesuitas.
Después mi amigo de Londres me fue dando detalles proporcionados por los cables internacionales. Los autores fueron alrededor de 30 hombres vestidos de militar. Me dijo que a tres de los jesuitas los habían sacado al jardín y allí los habían torturado y ametrallado en sus camas. Mi amigo no sabía cómo continuar hablando. Como muchos otros, esos días no tenía palabras para expresar lo ocurrido. Procuró darme unas palabras de consuelo y solidaridad y terminó preguntándose qué extraña providencia había permitido que yo no estuviera en nuestra casa en aquellos momentos.
Pasé varias horas, mejor dicho varios días, sin poder reaccionar. Como he dicho al principio, en otras ocasiones trágicas relativamente pronto recobramos el ánimo y se apoderaba de nosotros un sentido de servicio que nos hacía activos, lo que de alguna forma aliviaba nuestro dolor y desviaba de nuestras cabezas escenas de terror. Las misas que celebrábamos por los mártires nos llenaban incluso de godo. Pero esta vez para mí fue distinto. La diferencia me hacía sentirme impotentemente solo. Y, sobre todo, los seis jesuitas asesinados eran mi comunidad, eran de verdad mi familia. Juntos habíamos vivido, trabajado, sufrido y gozado durante muchos años. Y ahora todos estaban muertos.
Creo que nunca he sentido nada semejante. Al sacerdote irlandés que me acompañó aquella noche le dije que era lo más importante que me había sucedido en la vida. Y creo que no es exageración. Mis largos años en El Salvador mis trabajos incluso con riesgos y conflictos, el haber pasado por situaciones difíciles, más aún, mi propia vida religiosa y sacerdotal, me parecían cosas mucho menos decisivas que la muerte de mis hermanos y poco reales en comparación con esas muertes. Experimenté un corte real en mi vida y un vacío que no se llenaba con nada. En aquellos momentos, recordé el pasaje bíblico de las madres de los niños asesinados que lloraban sin encontrar consuelo. Cuando venían a mi mente las cosas de mi vida normal, escribir, dar charlas y clases, las cosas que he hecho en los últimos 16 años en El Salvador y lo que podía hacer en el futuro, todo me parecía cosa irreal que nada tenía que ver con la realidad. La realidad más real, como he escrito muchas veces desde El Salvador, es la vida y la muerte de los pobres. A miles de kilómetros de distancia, y aunque yo estaba vivo, la muerte de mis hermanos me confrontaba con una realidad en comparación con la cual todo los demás me parecía poca cosa, nada. O, por decirlo más exactamente, con una realidad que me forzaba a mirar desde ella todo lo demás. La Iglesia, la Compañía, la fe no eran para mi realidades en momentos desde las cuales, como distantemente, podía yo comprender o interpretar su muerte, sino al revés: desde esas muertes todas esas realidades se me hacían pregunta, y poco a poco, lo digo con agradecimiento, también respuestas a lo que es lo más fundamental de nuestras vidas: Dios, Jesús, la vocación, el pueblo salvadoreño.
Me preguntaba también por qué estaba yo vivo y la misma pregunta me hizo el sacerdote irlandés que estaba conmigo. Se me ocurrió ponerlo en palabras tradicionales: “no soy digno”. Pero en verdad no había respuesta al por qué y tampoco me ocupó largo tiempo ese pensamiento. En su lugar empecé a tener un sentimiento de pérdida irreparable. Nunca será lo mismo en la UCA ni nunca seré yo el mismo después de tantos años de vivir y trabajar con esos hermanos se me había hecho como segunda naturaleza contar con ellos para mi propia vida y trabajo. Cualquier idea, cualquier plan que me venía a la cabeza, siempre terminaba con lo mismo: ya no están. Ya no está Ellacuría para terminar el libro que estábamos editando juntos, ya no está Juran Ramón para organizar el curso sobre monseñor Romero, ya no está Amando para terminar el próximo número de la Revista Latinoamericana de Teología, ya no está Nacho par dar el curso de psicología de la religión que le había pedido para la maestría en teología, ya no está Montes para conocer los problemas de los refugiados y de los derechos humanos, ya no está Lolo [Joaquín López y López], silencioso normalmente, pero con gran olfato para conocer qué piensa y qué espera la gente pobre con la que trabajó en Fe y Alegría. Los ejemplos que he puesto no son importantes por sí mismos, por supuesto; pero con ello quiero indicar que sentía que había perdido las relaciones inmediatas que me unían a la vida real. Y me acordé que en los años de estudio de la filosofía algún autor, no recuerdo quién, definía no sé si la muerte o el infierno como la ausencia de total de relaciones.
Esta fue mi experiencia en las primeras horas y días. Fue lo que más fuerte que sentí, sin ninguna duda, pero tampoco fue lo único. A la mañana siguiente, los participantes del curso se me acercaron y abrazaron en silencia y muchos de ellos con lágrimas. Uno de ellos me dijo que la muerte de mis hermanos era la mejor explicación y confirmación de la clase que habíamos tenido el día anterior sobre Jesús, el siervo doliente de Jahvé, y el pueblo crucificado. El comentario me animó un poco, no porque se refiera con aprobación de mi teología, por supuesto, sino porque hermanaba a mis hermanos jesuitas con Jesús y con los oprimidos. Esa misma mañana tuvimos una misa en Hua Hin, con un altar hecho con flores, al bello estilo asiático, donde estaba escrito el nombre de El Salvador y donde había también ocho candelas que personas de diferentes países y africanos, que saben de dolor y muerte, fueron encendiendo mientras yo pronunciaba los nombres de las ocho personas asesinadas. En la noche, en otra ciudad a cinco horas de carro, tuve otra misa con varios jesuitas y muchos colaborados laicos que trabajaban con refugiados de Viet Nam, Burma, Cambodia, Filipinas, Corea… Ellos también saben de sufrimiento y pudieron entender lo que ocurría en El Salvador. El sábado y el domingo, ya en Bangkok, tuve dos charlas, tal como me lo habían pedido de antemano, sobre y los pobres. Personalmente, no tenía muchas ganas de hablar, pero pensé que se lo debía a mis hermanos y nada mejor que hablarles de los para presentar hoy la vida y muerte de Jesús de Nazaret por su compromiso con los pobres. Por cierto, en Tailandia, país con un pequeñísimo número de cristianos, alguien me preguntó con ingenuidad y si poderlo creer: “¿Y en El Salvador hay católicos que asesinan sacerdotes?”.
No todo fue, pues, oscuridad y soledad. Empecé a conocer las reacciones en muchos lugares, la solidaridad de muchos jesuitas en todo el mundo, las palabras claras de monseñor Rivera, al promesa del P. Kolvenbach, nuestro superior general, de venir a El Salvador en navidad, el ofrecimiento inmediato de varios jesuitas de otros países para venir a El Salvador y proseguir la obra de los asesinados, la misa en el Gesú, iglesia de los jesuitas en Roma, con unos 600 sacerdotes en el altar, otra misa en Munich con más de 6 mil estudiantes, las misas en Estados Unidos, España, Inglaterra, Irlanda y tantas otras en todo el mundo. Recibí también cartas y llamadas telefónicas, llenas de lágrimas y de dolor, pero llenas de amor y agradecimiento hacia los seis jesuitas. Y cuando me contaron cómo había sido la misa del entierro, en la capilla de monseñor Romero y con unos jesuitas decididos a seguir adelante con el trabajo de la UCA, poco a poco me volvió la luz y el ánimo. Por lo que he ido conociendo, la reacción humana y cristiana a este asesinato ha sido único, solo comparable quizás al del asesinato del monseñor Romero, políticamente no hay duda que el asesinato que ha originado mayor revuelo después de monseñor Romero. En varios países, me dicen, nada ha galvanizado tanto a los jesuitas, como estos martirios. Si esto ha sido así, se puede sin triunfalismo que este martirio ya ha empezado a producir bienes, y esto es lo que ahora mantiene nuestra esperanza, aunque no desaparece del todo el dolor y el sentimiento de pérdida.
Se he contado esta experiencia, es para decir que ahora entiendo un poco mejor lo que significan las víctimas de este mundo. Las cifras, 70 mil en El Salvador, son escalofriantes, pero cuando esas víctimas tienen nombres concretos y han estado muy cercanas a uno, el dolor es muy grande. Lo he contado también para decir con sencillez que he querido mucho a esos hermanos asesinados y mártires, y que les estoy muy agradecido por lo que me dieron en vida y por lo que me han dado con su muerte.
Comentario
manuel
Interesante Reseña sencilla, honesta y escalofriante.
me quedo con la frase... "¿Y en El Salvador hay católicos que asesinan sacerdotes?”....